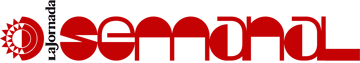 |
Directora General: CARMEN LIRA SAADE Director Fundador: CARLOS PAYAN VELVER Domingo 25 de septiembre de 2011 Num: 864 |
|
Bazar de asombros Bitácora Bifronte Dakar Las fuentes Wallace Mayúsculo que De formato mayor Ricardo Martínez, Ricardo Martínez El error cultural y las facultades musicales Columnas: |
Ana García Bergua Siete pesos Cruzo la frontera con Estados Unidos desde El Paso a Ciudad Juárez, en medio de la gente que camina pausadamente por la acera recubierta de malla de alambre igual a una prolongadísima jaula para tender ropa. Me han dicho que tengo que pagar siete pesos o medio dólar; eso sí, el cambio exacto. Preparo el dinero, el pasaporte. Cuando llego a la ventanilla de madera barnizada de blanco o gris, sucia y avejentada, le extiendo al hombre que cobra, entre montañas de moneditas, mi pasaporte mexicano. Él lo aparta con el dorso de la mano, delicadamente, como si le hubiera puesto ahí un objeto inútil que estorba sus pilas de monedas de variada denominación. Lo guardo, pago mis siete pesos. Nadie me pide nada más, en todo caso que me quite o me apure para que pasen rápido los demás. Y ya entro a mi país. Pienso que, en las bolsas que cargo con unos pantalones y unas blusas y un atril de guitarra que llevo a la familia, pude haber pasado pistolas, drogas, plantas exóticas o incluso un animalito finísimo en peligro de extinción. Quizá, si hubiera logrado que cupiera un elefante en la bolsa de Macy’s –uno pequeño y silencioso, claro–, el hombre de la ventanilla no lo hubiera visto, más ocupado en los siete pesos que debe cobrar y aquel asunto del cambio exacto que, imagino, es tema de seguridad nacional. Tampoco le hubiera importado, de darse cuenta, al soldado que medio se duerme a media calle, entre el calor, el polvo, el peso de la bayoneta enorme y la fila interminable de coches que siempre cruza por ahí.
Junto al bar La Cucaracha espero a que pasen por mí los organizadores del encuentro Literatura en el Bravo, al cual fui invitada y a quienes me les escapé un poco para cruzar la frontera. Habíamos quedado en que, de regreso, los llamaría desde un edificio que llaman de las banderas. El comité de recepción en la frontera de México lo forma un señor que vende jícamas: no sé por qué tengo la idea de que alguien que vende jícamas no puede vivir dominado por la ambición o la maldad. Le pregunto por el edificio y no me sabe decir. Creo que entré al país por otra puerta. Muy gentil y preocupado, Jorge Humberto Chávez me dice por teléfono: no te muevas, ahorita estamos por ti. Así que espero en una tortería junto a La Cucaracha en avenida Juárez, una tortería en cuyo interior hay una casa de cambio, mientras me bebo un Dr. Pepper, y creo que debería, quizá, sentir inseguridad. Por ahí pasa la gente: los cholos con sus brazos tatuados, que cambian dólares por pilas de monedas –el síntoma de la frontera son las pilas de monedas–, los miles y miles que van al otro lado a trabajar y regresan el mismo día, una pareja ya mayor que pide unas tortas. Pero más que tener miedo o preocupación, en realidad me siento un poco invisible, ajena a la realidad de intercambios, negocios y lenguas de esta frontera entre el ordenado y dicen que segurísimo El Paso y la tristemente célebre por sangrienta Ciudad Juárez. Más que nada, creo que me siento invisible porque para cruzar a mi país sólo hay que pagar siete pesos. Nadie sabe si entré, nadie me pidió una credencial, un papel, un cartón de color. No hay un registro, una huella de que alguien pisó la línea, más que las anónimas monedas: siete pesos o cincuenta centavos de dólar. Hasta para entrar al cine o al Metro entregas un boleto; para entrar a México, no. Y me imagino que todos los que pasamos por aquí somos igual de invisibles, como si entrar al país significara desaparecer y no ser nadie, no ser ciudadano. Cómo exigir cualquier cosa si uno está aquí nada más por siete pesos. Para qué, me pregunto, tanta cosa, tanto operativo, tanto despliegue, si como dijo hace unas semanas Gabriel Zaid, no son capaces de controlar a unos individuos inermes, desarmados y encerrados en una cárcel. Y aquí añado: para qué tanto despliegue si las puertas de entrada al país son tan endebles. Quizá me podrían decir que soy una señora ignorante de los usos y las costumbres fronterizas, o incluso me podrán llamar autoritaria y burocrática. Y por eso he de aclarar que en el fondo de mi ser, como dicen los melodramas, yo pienso que las fronteras no deberían existir, pero eso ya es otra cosa. En realidad, los siete pesos me parecieron como de tianguis, un mensaje de informalidad: aquí nosotros somos bien buena onda, bien alivianados; sólo pagas siete pesos y haces lo que quieres. O será que a quien puede irse de México y regresa se le considera tan idiota que no merece quedar registrado. |

