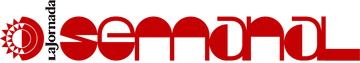 |
Directora General: CARMEN LIRA SAADE Director Fundador: CARLOS PAYAN VELVER Domingo 5 de junio de 2011 Num: 848 |
|
Bazar de asombros Lo que el vino se llevó Voces del mundo en solidaridad y protesta Columnas: |
Lo que el vino se llevó Vilma Fuentes Uno de los enigmas de París es el perfil provinciano de sus barrios. A pesar de su cosmopolitismo, sus zonas conservan tradiciones populares, pequeños comercios, cafés frecuentados por los moradores de las manzanas de edificios cercanos, vendedores que conocen a su clientela y saben sus gustos, caminantes que pasan a la misma hora cada tarde, en suma, todos esos detalles que expresan el alma de un pueblo. Barrios que poseen también sus personajes pintorescos, extravagantes, los cuales forman parte de su vida profunda.
Hace unos días, al caminar por la sinuosa e insinuante calleGalande, la más antigua de París, oí mi nombre gritado desde algún rincón oscuro, o más bien un escondrijo, pues, a pesar de volver la vista hacia todos lados, no lograba localizar a la persona que me llamaba. La calle se despuebla a esas horas del anochecer. Las boutiques de atuendos vietnamitas, de collares, aretes y anillos con espléndidos diamantes, rubíes y zafiros de oropel, tiendas diminutas de lápices, pinceles y tintas chinas, cierran a esas horas. Los restaurantes se hallan aún vacíos y los dueños echan miradas invitadoras a los paseantes. En el cine de la esquina se forma una cola. No conseguí distinguir a nadie conocido. Seguí mi paso diciéndome que había oído mal cuando volví a escuchar mi nombre. Alcé la vista hacia las ventanas. Acaso la persona que me llamaba lo hacía desde un departamento. Nada. Vi sentado en el suelo a un clochard, con su botella de vino en la mano, un perro acurrucado junto a él. Me sonreía. Pensé que se preparaba a pedirme algunas monedas. Comprendí, de súbito, que era él quien pronunciaba mi nombre. ¿Cómo podía conocerlo, conocerme? “Soy Jean-Luc”, me dijo. Me le quedé viendo con desconcierto tratando en vano de acordarme dónde nos vimos. “La Contrescarpe” –agregó– “vivías en un departamento de la calle de Blainville.” Hice un esfuerzo de memoria buscando rasgos ya vistos bajo su barba crecida y venida de muchos años atrás. “Me saludabas siempre que pasabas, una madrugada te ayudé a escapar de un tipo agresivo que te seguía. Eras tan joven...” La plaza de la Contrescarpe, con sus cuatro o cinco cafés alrededor. El más grande, La Chope, cerraba hacia las cinco de la mañana durante una hora para el aseo del bar. En el centro de la plaza, un kiosco donde se instalaba una orquesta popular los aniversarios de la toma de la Bastilla: la gente bailaba viejas canciones francesas. Apenas si se podía caminar. Con el baile de los bomberos, era acaso el más concurrido en la época. Esa noche, víspera del 14 de julio, los vagabundos eran expulsados del kiosco por los músicos y de la plaza por los danzantes. De buen humor, se instalaban en alguna de las callejuelas aledañas, a sabiendas de que no iba a faltarles el vino durante toda la fiesta que no terminaría sino con el amanecer. Jean-Luc era uno de los clochards de la Contrescarpe. Eran una decena de hombres y una sola mujer –una antigua aeromoza aún bella. Todos de edades indefinibles. Serviciales cuando el consumo de vino no les impedía ayudar con un bulto, correr bajo la lluvia en busca de un taxi, hacer algún mandado. Había, entonces, una dignidad entre los vagabundos: era raro que pidieran limosna, si solicitaban unas monedas era a cambio de un servicio. No reñían y si por la madrugada subían la voz, el calor de la charla y del alcohol, evitaban gritar por consideración al sueño de los vecinos. La banda de la Contrescarpe era conocida por su gentileza. Nada de la agresividad que, con los años, ha ido ganando en ese mundo, quizás más duro ahora también para ellos. Una mañana vi a Jean-Luc bañado, la ropa limpia. Se acercó a mí para invitarme una bebida. “Ahí no van a recibirme, vamos a otro bar cerca de aquí.” Los clientes bebían de pie a la barra. Jean-Luc se expresaba con refinamiento y su vocabulario era abundante. Traía un libro de André Breton. Me extrañó. Me fue narrando su vida. Había sido periodista del diario Libération. De la primera época, cuando se daba la palabra a presos y otros marginados. Para hacer un reportaje sobre el universo clochard decidió convertirse, durante unas semanas que se fueron alargando, en uno de ellos. Fue más difícil salir que entrar. “En el fondo deseaba escapar a las ambiciones, las tareas, la familia, qué sé yo, todo eso que va sumiendo en un ambiente grisáceo donde se acaban los sueños.” Jean-Luc había tratado dos veces de volver a su vida anterior. Ya no podía, no era el alcoholismo, era un vicio más hondo, una decisión de existencia. Lo perdí de vista al mudarme. Volví a veces a la Contrescarpe: sus vagos habían desaparecido, el kiosco substituido por una fuente con cadenas alrededor. “¿Ya te acordaste de mí?” ¿Cómo iba a reconocerlo en ese viejo, en la piltrafa que se había convertido? Tuve el sentimiento de hallarme frente a los restos abandonados por la vida desde muchos años antes. Me agaché para saludarlo de mano, pero me rechazó: “Huelo mal, si he sabido...” Le pregunté por dónde andaba ahora. “En busca, los clochards no son como antes, exigen limosnas, son violentos, no todos, por fortuna, pero casi todos hacen teatro y fabulan leyendas a los paseantes que necesitan ejercer su compasión. Ah, tu amigo, creo que era ujier o inspector fiscal, ése que deseaba ser libre, vivir bajo un puente con una botella de vino, ¿se atrevió al fin?” “Siguió embargando muebles toda su vida, ya murió, en su cama, me imagino.” “Y el otro, el que bajó a pedirnos una botella a las cinco de la mañana, muy simpático. Como era la última, lo invitamos a beber un trago, nos lo pagó con creces.” Me contó algo de su vida en la cárcel, siete años: “y otros que se imaginan que uno es libre.” Siguió evocando recuerdos y nostalgias un rato. El alcohol no había horadado su memoria. Le enseñó, en cambio, a invocar seres a quienes sabía hacer viajar de fondos oscuros del tiempo. Al despedirme, pensé que Jean-Luc, más que llamarme, me invocó desde otra vida. |
