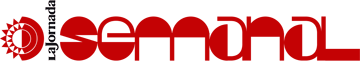 |
Directora General: CARMEN LIRA SAADE Director Fundador: CARLOS PAYAN VELVER Domingo 24 de abril de 2011 Num: 842 |
|
Bazar de asombros México, el país y sus miedos La revolución La narrativa mexicana: entre la violencia Erasmo: necedad Un vicio como otro Columnas: |
Hugo Gutiérrez Vega Mi familia española Mi abuelo fue el último alcalde republicano de Corvera de Toranzo, el pequeño pueblo cercano al Valle de Pas, mi paisaje favorito entre los muchos que forman el alma verde de Cantabria (para mi padre siempre fue Santander y sus habitantes siempre llevaron el nombre de montañeses). El abuelo era partidario de Izquierda Republicana y en su pequeña tienda de ultramarinos tenía un retrato de ese excelente escritor y político honesto y angustiado que fue don Manuel Azaña. Murió poco antes de terminar la guerra incivil y se salvó de ser represaliado cuando las tropas italianas invadieron Santander. Unos parientes lo escondieron en una bodega en la que estuvo confinado por varios meses. Dos de sus hijos vivían en México; otro, como muchos pasiegos, trabajaba en Sevilla y las hijas permanecieron en Santander. Una de ellas casó con falangista y se mantuvo al margen de la contienda. Otra, la legendaria tía Tomasa, se actualizó muy pronto y colocó en la sala de la vieja casa de Corvera el retrato de Franco. La familia se dividió: un primo fue alcalde de Puenteviesgo, otro simpatizaba con el Partido Socialista andaluz y las viejas tías pertenecían, de manera discreta, al “nacional catolicismo”. Como una parte de la familia (pasiegos trashumantes) vivía en Sevilla, las diferencias ideológicas nunca afectaron a los miembros del clan fundado por el viejo alcalde republicano. Los montañeses eran de derechas y los sevillanos o eran indiferentes o simpatizaban prudentemente con la izquierda clandestina. Uno de mis primos me contó una anécdota sobrecogedora: su padre era propietario de una de las más prestigiadas pastelerías de Sevilla. Se llamaba La Española y ofrecía a sus clientes los mejores sobaos pasiegos (un pastelito hecho con mantequilla fidedigna proveniente de Vega de Pas, ideal para mojarlo en el café con leche mañanero) y las más suculentas quesadas (hechas en las industrias familiares de Ontaneda, el alegre pueblo lleno de hortensias que colinda con el tremendo puerto de montaña conocido con el nombre de El Escudo). El tío Paco tenía un servicio de banquetes y, cada vez que el feroz espadón gallego iba a Sevilla, su notable cocina preparaba los alimentos del dictador dispéptico. En una ocasión, la fiesta se celebró en el Alcázar y el tío Paco recibió instrucciones muy rigurosas sobre las medidas de seguridad que el generalísimo de los ejércitos de tierra, mar y aire, exigía en esas ocasiones. Se sirvió la sopa y el coronel encargado de la seguridad ordenó al tío que llamara a su hijo, el bueno de mi primo Paco, que siempre acompañaba a su padre en las fiestas y banquetes. Se paró mi primo frente al espadón y recibió la orden de tragarse una cucharada de sopa. El niño abrió los ojos y, acostumbrado a obedecer sin chistar como el resto de sus paisanos, salvo excepciones notables, tomó la cuchara y bebió la sopa de un solo y temeroso trago. El Coronel esperó unos minutos y, al ver que mi primo no daba síntomas de envenenamiento, autorizó que se sirviera a los comensales. Lo mismo pasó con los otros platos y con el barroco postre que era la gloria de La Española (mi primo me contaba, muerto de risa, que, de esa delicia había probado tres cucharadas). Pasados ya muchos años de la muerte del esperpento cuartelario rociado de agua bendita, Rafael Alberti y este bazarista fuimos a dar unos recitales de poesía española e iberoamericana a la Universidad Menendez Pelayo de Santander. Una de mis tías me pidió que le presentará a Rafael. Me sorprendió, pues la ingenua anciana era muy rezandera y tenía un hijo que había sido flecha, alcalde de Puenteviesgo y “camisa vieja”. Pensé que había algo de morbo en la petición de la tía, pero me equivoqué. Me di cuenta de eso cuando me dijo de memoria unos versos de “Marinero en tierra”. Lo admiraba con todo el corazón. “Sí los comunistas escriben así, es que deben ser buenos”, me dijo y, frente al anciano poeta, abrió los ojos enormes, le tomó la mano y se la besó con emoción. Rafael la abrazó y le dio un beso en la mejilla. “Ay, mi blusa marinera, como me la inflaba el viento al contemplar la escollera”, dijeron los dos ancianos, la rezandera y el comunista. |