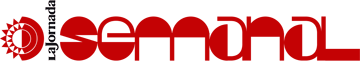 |
Directora General: CARMEN LIRA SAADE Director Fundador: CARLOS PAYAN VELVER Domingo 24 de abril de 2011 Num: 842 |
|
Bazar de asombros México, el país y sus miedos La revolución La narrativa mexicana: entre la violencia Erasmo: necedad Un vicio como otro Columnas: |
Erasmo: necedad Augusto Isla Corre el año de 1509. Nubes negras presagian una tormenta espiritual en Europa. Erasmo de Rotterdam, que ya por entonces goza de amplio prestigio gracias a sus Adagios y al Manual del caballero cristiano, viaja de Italia a Inglaterra, donde se siente mejor que en ningún otro lugar. Está ansioso por abrazar de nuevo a sus amigos, un Tomás Moro siempre hospitalario con él, un John Colet que le había descubierto a Pico de la Mirandola y a Marsilio Ficino, paladines del neoplatonismo florentino... En el trayecto, que según un amigo viajero duraba aproximadamente un mes, redacta, pluma en mano, rápida como una saeta, un regalo para su anfitrión, Tomás Moro, en cuyo hogar cerca del río gozará las delicias de la campiña inglesa. Lo titulará Moriae Encomium, libro compuesto por sesenta y ocho breves capítulos y escrito en un tono satírico, emparentado con esas representaciones medievales en las que el bobo o el loco hacen uso de la palabra. Nosotros lo conocemos como Elogio de la locura, entendida ésta como estupidez, como necedad, como esa pulsión del ser humano que suele acompañarnos a lo largo de nuestras vidas sin cuya presencia no explicaríamos buena parte de nuestra condición ontológica, por así decirlo; ya sobre el lomo del caballo, ya en las postas donde reposa, nuestro viajero le concede la voz a la necedad que, a sus anchas, se regocija clavando sus dardos en el cuerpo de los hombres. Toda visión satírica de nuestro mundo, dice Gilbert Highet, “que revele a los seres humanos tal y como son debe aspirar a convertirse en una fotografía, pero, de hecho, lograr ser una caricatura. Debe exhibir, a la luz del día, sus características ridículas y repulsivas [...] burlarse de sus virtudes y exagerar sus vicios, desacreditar los dones más valiosos del ser humano [...] considerar sus religiones como hipócritas, su literatura como opio, su amor como lascivia”. Satirizar es un derecho del crítico, una modalidad literaria del espíritu edificante. La sátira es medicinal; una burla que enseña, que, descansando sobre un fondo serio, como toda broma escondida detrás del biombo de sus travesuras, entrega mejores frutos que la solemnidad. Tal es el caso del Elogio de la locura, un juego de la imaginación erasmiana, inscrito en el movimiento de la Prerreforma; compendio –no sé bien si afortunado o torpe– de la actitud crítica y, al propio tiempo, sumisa y autoritaria de este humanista aristocratizante, muy poco propenso a la disputa, pero lo suficientemente ambiguo para no dejar contentos ni a quienes defendían entonces a una jerarquía eclesiástica enferma, ni a quienes optaban por una reforma cristiana fuera de ella. Las páginas de ese “discursillo”, considerado por Marcel Bataillon, como una “obrita de pasatiempo”, destilan provocación, pero también convicción; han sido escritas por quien tiene un gran sentido del absurdo, por un huérfano atormentado por su origen, desde la penumbra de su melancolía. No es el discurso de la sinrazón, el del loco propiamente, el de Sade, Artand, sino el de un racionalista melancólico: es la razón con su disfraz carnavalesco. Rotterdam lo ve nacer en 1469 como hijo ilegítimo de un clérigo. La peste lo deja en orfandad. Otro clérigo lo adopta. Estudia en Gouda, Utrecht, Deventer. Todo un periplo que termina con su ingreso al convento de los canónigos regulares de San Agustín de Steyn; allí se ordena sacerdote, pero su mente inquieta lo arroja de la vida conventual. Erasmo quiere ser libre, dedicarse solamente a leer y escribir, nos dice Leon Halkin. Será en adelante un intelectual vagabundo y, por ende, pobre: vivirá de sus lecciones, de encomiendas pedagógicas eventuales. Ego civis mundi esse cupio. Será un ciudadano del mundo, es decir de ninguna parte; un hombre sin raíces, sin familia, atado a sus enfermedades, a una lengua muerta que, como hombre del Renacimiento, él reactivará con elocuencia ciceroniana. Todo lo escribirá en latín bajo la inspiración del tribuno romano: sus Adagios, su Manual..., sus Coloquios, sus tres mil cartas, muchas de ellas reveladoras de su gran sentido de la amistad, de su hambre de ternura, de sus pasiones equívocas: “Tú rechazas a quien muere de amor por ti [...] única esperanza de mi vida”, escribe a Roger Servais.
Erasmo se sobrepondrá a su debilidad, tal vez proveniente de la sífilis contraída en Lovaina. Lee y escribe frenéticamente. La mar de tradiciones doctrinales confluyen en aquella avidez: aristotelismo, platonismo, estoicismo, el nuevo testamento, san Pablo. Lo devora todo y a cada pensamiento le da su lugar. Vive su genio hipocondriaco a plenitud el tiempo que le toca, el del humanismo renacentista. Pero no nos confundamos. El humanismo, dice el historiador Peter Burke, “es un término en cierta manera elástico cuyo significado puede variar según quien lo utilice”. En aquellos días, el humanismo significaba el retorno a las fuentes de la antigüedad clásica, el estudio del latín y el griego en sus autores más distinguidos; invitaba a la imitación y recreación de las formas clásicas. ¿Y el humanista? Así designaban los estudiantes al profesor que cultivaba la gramática, la retórica, la poética, la historia, la filosofía moral. Erasmo venera a Cicerón, pero también a san Pablo ¿Una mixtura de cristiano y pagano? No, cristianiza a aquél para mejor percibir el rostro de Cristo: Cristo siempre por encima de cualquier antagonismo devocional; un Cristo sencillo, simplísimo, a quien solamente guían la piedad y el amor, ajeno a las lucubraciones teológicas y a tal punto enemigo de ese vano saber que, al hablar de Erasmo, Richard Popkin comenta con ironía: “Si nos quedamos tontos cristianos, llevaríamos una vida verdaderamente cristiana y podríamos evitar todo el mundo teológico.” Erasmo se doctora en Bolonia, pero sueña con estudiar teología en París. Para su desgracia, sólo encuentra ahí discusiones banales; deviene entonces un escéptico: los asuntos humanos son oscuros; ningún esfuerzo intelectual nos aclarará el misterio de la vida cristiana. En este sentido se torna un autiintelectual, un filósofo cristiano que proclama la vigencia de una caridad evangélica tan sencilla como los pescadores que siguen al nazareno por los caminos polvorientos de Galilea. Erasmo invita a los cristianos a vivir su fe en libertad, sin dogmas. Pero, al propio tiempo, permanece no sin criticarla, en el seno de una Iglesia afligida por la corrupción, la frivolidad, los abusos. Su espíritu individualista se alimenta de una doble inconformidad: la decadencia eclesiástica y la religiosidad popular: abomina de la rutina litúrgica, las peregrinaciones, el fetichismo de las reliquias, de la devoción mariana, toda esa corteza que sepulta una genuina espiritualidad. Pero esta postura radical –fundamentalista, se diría hoy– se desvanece tan pronto sobreviene la ruptura luterana, y el príncipe de los humanistas se ve obligado a defender la integridad de su Iglesia. Erasmo sufre por partida doble, por una cristiandad desgarrada y por verse involucrado en indeseables disputas; ansía la Reforma, le duele el cisma; combate contra Lutero con mano vacilante aunque en apariencia enjundiosa, pues tal vez secretamente le concede la razón. Erasmo y Lutero se consumen en el mismo fuego de la rebeldía, mas éste la lleva hasta las últimas consecuencias mientras que aquél, acaso a regañadientes, se erige en el intelectual orgánico –por decirlo así– de la Contrarreforma, en súbdito malhumorado de una Iglesia indispuesta a ceder en sus privilegios sobre todo en el dominio de las almas y cuyos inquisidores, además, lo ven con malos ojos. En su Humanidad (Una historia de las emociones), Stuart Walton sostiene que al llegar el Renacimiento la melancolía adquirió la dimensión de un ánimo espiritual digno; que “en un mundo dominado por el dolor, el ser despreocupado y feliz pudo parecer el estado propio de un idiota”. Recordemos que dos décadas antes de redactar Erasmo su Elogio, su admirado Marsilio Ficino había publicado El libro de la vida (1489), una apología de esa dolencia –la melancolía, digo–, probablemente ligada a los pensadores más lúcidos: aquellos que mejor comprenden la oscura ladera de nuestro ser, aquellos que se adentran con más claridad en nuestro centro abismal, a diferencia de esos otros que con despreciable facilidad encuentran la plenitud dichosa. Pero amén de esta moda, por decirlo así, que años después habrá de disgustar a un Montaigne, Erasmo tiene sus motivos particulares para ceñirse a la tristeza. Si el gran motivo para la melancolía erasmiana es una cristiandad desunida, más aún lo es su origen ilegítimo. De sus amados clásicos retiene expresiones que nos hablan de su profunda melancolía: “Lo mejor es no nacer –optimum non nasci– y si ya ha nacido, lo mejor es desaparecer pronto... “Sombra y polvo es el hombre”... “Mísera y calamitosa es la vida del hombre”... Erasmo parece odiarse a sí mismo, mas para evitar la postración de su alma, vierte sobre los otros su rencor: es irónico, hiriente, vengativo, según Lewis Spitz; desprecia la vida; los deleites de la carne se le antojan tétricos y sucios. El blanco principal de sus odios: el pueblo judío. En su libro Tragedy of Erasmus, Harry S. May, a partir de la lectura de las cartas del humanista holandés, documenta su furia antisemita: los judíos son una peste; su religión, falsa y vacía... un pueblo asesino, responsable de la muerte de Jesús... un pueblo de racistas y desdichados. Erasmo lleva a tal extremo su antisemitismo que cuando su amigo Johannes Reuchlin es acusado por los inquisidores de favorecer la causa judía, él, tan dado a exaltar la amistad, guarda silencio, pese a la estupidez de la acusación, pues Reuchlin, aunque no libre del todo de parcialidad antijudía, nos da testimonio de ecumenismo: los aprecia como seres humanos y reconoce que han amado y aman a su Dios, y han sufrido por siglos injusta persecución; no hay herejía alguna en ellos pues extraños son a la fe cristiana. Por eso, en su acercamiento psicohistórico a la vida y la obra de Erasmo, May se pregunta si no era ese pueblo un espejo de su desarraigo, de ese ir y venir por la geografía europea. Erasmo, de nuevo aquí, en este punto, coincidente con Lutero, parece anticiparse a la “solución final” hitleriana: hubiese querido ver su exterminio. Medievalismo convencional, enfermo de prejuicios antisemitas y modernidad trágica modelan una identidad moral tan confusa como su sexualidad misma, a la que me he referido a propósito de sus cartas a Servais, a quien alude como “la mitad” de su alma.
Pese a ser considerada como una obra menor, como una broma escrita apresuradamente, el Elogio de la locura compendia el pensamiento de Erasmo. Todo él está ahí, pues en la autoalabanza de esa fuerza activísima del ser humano, que es la necedad, el sabio holandés deja ver, con enjundia crítica de los vicios de su tiempo aquellos que padecen las clases sociales –los hombres del poder, príncipes, jerarcas religiosos sin excepción, ya que ni siquiera al papado pone a salvo de su aguijón y también el vulgo con sus amores, su pereza, su glotonería–, pero a la par, la omnipresente necedad muestra a quien le da la voz –con la astucia de la exageración satírica– en su humor sombrío, pues que Erasmo se empeña en devaluar todo lo que a su paso encuentra: el arte, la amistad, la mujer, el origen mismo de la vida humana. La sátira erasmiana es la expresión cabal de un temperamento melancólico surgido del odioso estigma de la filiación ilegítima, de la temprana orfandad, de los tal vez no correspondidos amores, del alma atribulada por una Iglesia, la suya, entrañable y sin remedio; temperamento melancólico de una inteligencia cultivada con tesón que piensa en la ignorancia como única posibilidad de la dicha. Si la necedad sólo presumiese de ser la inspiradora de la guerra, de la sed de oro, de la fama, de los extravíos de la vida monacal, de las estúpidas sutilezas de los teólogos, de las ventajas de los poderosos..., por qué no defenderíamos su melancolía; pero más allá de esto, la languidez de su ánimo ofende a la mujer –animal inepto y necio–, reduce el origen de la vida humana a una genitalidad irrisoria, proclama el desprecio a la vida, de suerte que el ejercicio lúdico se torna trágico y la broma se inscribe en el mal gusto, por lo demás muy cristiano o al menos muy pauliano, pues detrás de su burla palpita una cultura nihilista y misógina. Así, la jactancia de la necedad, convencida de que el universo entero es para ella, traza la hipérbole de la amargura erasmiana. En las últimas páginas, de su Elogio..., Erasmo abandona la sátira y discurre sobre los misterios de la fe cristiana, ciertamente otro género de la locura. Entonces resplandece san Pablo con su delirio, con su palabra rotunda: “Aceptadme como ignorante”... “Nosotros somos necios por Cristo” ... “El que de vosotros se crea sabio, se vuelva necio para que sea sabio.” Aquí, en estas citas, está el Erasmo fundamentalista, el que nos recuerda que “el misterio de la salvación, (Dios) lo reveló a los pequeños, es decir, a los necios.”, el que exalta la necedad de la cruz, el perfil simplísimo de discípulos de Cristo, de sus “apóstoles torpes y rústicos a quienes recomienda cuidadosamente la necedad, que huyan de la sabiduría, presentándola como ejemplo a los niños, a los lirios, al grano de mostaza y a los pajarillos, seres todos estúpidos y que viven solamente por la naturaleza, libres de artificios”. No está por demás aclarar que la palabra fundamentalismo no alude aquí a la actitud del fanático, sino al sentido de quien prefiere el amor al saber, la propagación de una doctrina evangélica que implica el desapego de los bienes materiales, para que resplandezca en toda su pureza el sentimiento de piedad. Locura, necedad, estulticia, son, pues, conceptos ambiguos, como el propio Erasmo: son sombra, pero también luz, luz cristiana y salvífica; pulsiones generadoras de atrocidades y grandes vicios, pero también fuerzas bienhechoras que ayudan a vivir, a soportar las calamidades de la vida como la vejez, pues el chochear y el olvidar mitigan las penas que trae consigo; dan nombre a los extravíos de la razón, pero también son el resorte de la espontaneidad y cierta dicha, pues sin ellas, atenidos a los rigores de la sabiduría, el corazón se endurece. Así, la desmesura del discurso erasmiano en el Elogio... no pierde del todo el equilibrio y el ansia de vivir; en cambio, otras almas melancólicas, como la de Keats, optan por la muerte, siendo jóvenes aún. A Erasmo lo salva el convencimiento de su superioridad religiosa, el sentimiento de pertenecer a una comunidad que, no obstante autoritaria y plagada de defectos, le da cobijo y sentido del vivir. Dedicado a Moro, el Elogio de la locura fue escrito en 1509 y publicado en 1511, justamente hace quinientos años. Su tiraje de mil 800 ejemplares se agotó en un mes. Ya se dijo que todo Erasmo está ahí, incluso, aunque de paso, su antisemitismo, pues a los judíos se refiere como gente “obstinada”. Pero, evidentemente, Erasmo es mucho más que su Elogio; es el autor de tres mil cartas, de otros textos ya citados; es el traductor de clásicos de la Antigüedad grecolatina, el gran preceptor de Europa, el pacifista, el pensador moderado y conciliador. Fue tan prolífica su escritura que Henry Osborn Tayler llega a decir que si Erasmo hubiese escrito menos hoy sería más leído. En un mundo editorialmente tan abrumado como el nuestro, se agradecen las buenas antologías. En los años ochenta del siglo XX mexicano, la SEP, en su colección “las cien del mundo”, coordinados por el llorado Carlos Montemayor, publicó Ensayos escogidos con selección y prólogo de Humberto Martínez. Quienes pensamos que Erasmo siempre tiene algo que decirnos –contrariamente a Tyler, de cuya pluma se desprende la sentencia de que los escritos erasmianos hoy salen sobrando–, esperamos nuevas antologías. Cómo leerlo es cosa aparte. Hay en él caducidades tan obvias y aborrecibles que ni siquiera forman parte de la razón oficial de su Iglesia: Benedicto XVI acaba de exonerar al pueblo judío de toda responsabilidad en la muerte de Jesús; no fue el pueblo, sino la aristocracia del templo, aunque tampoco esto es cierto, pues en su libro, El proceso de Jesús, Paul Winter ha demostrado que fue la autoridad romana la que lo juzgó por el delito de rebelión y lo sentenció a morir en la cruz, procedimiento primitivo que solamente ella, y ninguna otra, podía aplicar. El admirable Lucien Febvre, cofundador con Morc Bloch, de los Annales, escribió, en su reseña del Erasmo, de Huizinga: “Ciertamente no fue un héroe, menos aún un profeta. Fue un hombrecillo débil, enfermizo y pulcro, que nunca levantaba la voz. Pero su consejo es útil cuando el tiempo presagia tormenta, cuando los jóvenes sueñan con frenéticas hazañas, con la conquista del mundo, con catástrofes universales, con la gloria; cuando durante meses y meses hay que esperar agazapado a que pase la tormenta, murmurando, como los condenados de la balada de Aragón: “Oh, vosotros que fabricáis muertes,/ no siempre seréis los más fuertes...” Como lo ha señalado Halkin, una de las preocupaciones de Erasmo era la civilización y los peligros de su desaparición, pero se trataba entonces de la civilización cristiana, de esa utopía de la cristiandad unida, no de lo que nos inquieta hoy, que es la humanidad plural, incluido el pueblo judío que su humanismo aborrecía. ¿Qué queda de Erasmo? Cada lector guardará lo que a él convenga. |


