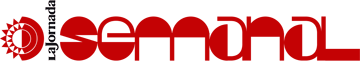 |
Directora General: CARMEN LIRA SAADE Director Fundador: CARLOS PAYAN VELVER Domingo 24 de abril de 2011 Num: 842 |
|
Bazar de asombros México, el país y sus miedos La revolución La narrativa mexicana: entre la violencia Erasmo: necedad Un vicio como otro Columnas: |
Ana García Bergua Música de fondo Para Eduardo He escuchado ya a bastantes músicos contar que en realidad no disfrutan trabajando en los bares o los restaurantes; además de que la paga suele ser muy escasa, sienten que no tocan para nadie, quizá para ellos mismos, como si la suya fuera una conversación más, perdida y en desventaja con las que sostienen los comensales, siempre, al parecer, más interesantes. Como si estuvieran ahí hablando solos. Ciertamente, no debe ser muy estimulante pasarse algunos años estudiando el instrumento y ejercitando los dedos para tocar música de fondo; sería como si los escritores hiciéramos textos para leer de reojo (a veces salen así aunque uno no quiera), o los pintores, cuadros para mirar por la ventana, perdidos entre imágenes de otros paisajes: obras para distraídos. Y es que estamos acostumbrados a esa música adyacente que es una especie de musicalización de nuestras vidas: violines en los restaurantes tradicionales mexicanos, de los que tocan valses de Juventino Rosas, pianos borboteantes junto a eso que todavía se llama “comida internacional”, sones jarochos o marimbas gloriosas en las cervecerías y marisquerías, o los órganos tembleques de algunos restaurantes de antaño. Sin contar el fondo de las calles y las plazas, los organillos cada vez más desafinados que lanzan vivas a su desgracia (y muchas veces a la nuestra), las bandas de pueblo con su tambora o la familia que recorre las calles con su trompeta y su tambor, o con el acordeón y la guitarra, los niños siempre a mano para alargarnos el botecito donde depositar unos centavos para un taco o el espontáneo que sube a cantar con su guitarra en los camiones. Los únicos que no son músicos suelen gritar con su música, como aquellos que, más que ofrecer, imponen sus discos piratas en el metro a fuerza de bocinas infames. Y yo me pregunto si en general queremos escuchar, si no es que hablar o más bien pensar, o quizá cantar a gritos –de ahí la pasión por el mariachi trompetero, los Juangas y Luceritos a granel–, y los ejecutantes se han de sentir cada vez más raros e inaudibles, quizá incluso invisibles. Hasta a los bares de jazz, que en apariencia están consagrados a los músicos, van muchos a platicar y suben la voz, aunque el saxofonista se esté rompiendo los pulmones y el baterista los brazos, no hay remedio. Una especie de sordera generalizada, falta de humildad a veces, sí; y también repudio a los desafinados que, hay que admitirlo, existen, y la idea de que todas las escenas de nuestra vida deben ir musicalizadas.
Porque eso sí, en todos lados hay música de fondo, aunque uno no la haya pedido ni la quiera escuchar: la melopea de la radio nos acompaña en las cafeterías. En los supermercados no se diga, el acompañamiento musical va de lo rumboso a lo bucólico: el carrito se agita con el rock para la latería, las baladas para los quesos y los jamones, se desliza al son de orquestas pensativas en el departamento de verduras, o brincotea con tonadillas guapachosas cuando miramos los vinos y licores. Los cláxones nos cantan cuando vamos por la calle, los estéreos de los autos proyectan el despecho de los cantantes y, muchas veces, los conductores ventilan paralelamente el suyo personal, o sus ganas de estar bailando y todavía, chin, es martes por la mañana. Más que escuchar la música, pareciera que preferimos, quizá, que sea una especie de eco de nuestros sentimientos; por eso nos desgañitamos de rabia o de dolor al son de unas rancheras, exultamos de dicha en el taller mecánico con unas buenas cumbias o nos lamentamos como adolescentes con la música pop. Y si no hay música de fondo, nos la pegamos al oído con los audífonos del iPod y andamos por la calle como perdidos en otra dimensión. Música que nos repite, el punchis punchis de nuestros pasos, como esa música que todavía no entiendo y es un ritmo de batería que se repite y se repite hasta el aburrimiento (me he topado con taxistas adictos a ella y me han dado muchísimo espanto). Sin el fondo musical, pareciera que nuestras vidas son menos como las películas y más como ellas mismas, en general pequeñas, anodinas y sencillas, no gritadas sino sólo canturreadas, murmuradas, lo cual no es poca cosa. Muchas veces el silencio resulta luminoso, muchas veces los músicos que parecen haber quedado recortados como en un telón, como una decoración, sueñan con escenarios y públicos atentos, públicos de fondo entregados a la escucha, a la magia de una música que ocupa el centro. |

