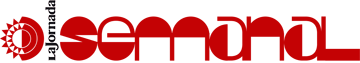 |
Directora General: CARMEN LIRA SAADE Director Fundador: CARLOS PAYAN VELVER Domingo 10 de abril de 2011 Num: 840 |
|
Bazar de asombros La violencia en Cuernavaca La raza cósmica: El blog, otro confín Libertad: la demanda Tres poemas Guillermo Scully, Columnas: |
Guillermo Scully, las formas, el color y las amigas Francesca Gargallo Guillermo Scully era el padre de mi hija y era mi amigo, uno de aquellos con los que me divertía más: la más estrafalaria mezcla entre un indiscreto absoluto y un hombre púdico. Era un pintor que sacaba su pluma y su tinta china en la mesa de la cocina mientras cinco personas preparaban la cena; que se indignaba junto con la feminista hondureña Melissa Cardoza por el fondo feminicida del neoliberalismo; que invitaba a sus amigos Fito y el Negro a rescatarlo del amor que lo atrapaba y con el cual pasear de cantina en bar en covacha por la noche implicaba un salto en el tiempo y la posibilidad de escucharlo decir: “Yo soy el Aleph; sólo yo soy tan puro y puedo caer tan bajo como el Aleph; Borges me inventó.” Guillermo dibujaba el movimiento y caminaba, captaba sobre papel el baile, los saltos, el correr por los cañaverales de mujeres-ménades y hombres-espartacos indo-afroamericanos. Hace unos veinte años nos pasábamos las tardes en el Salón Colonia; era un fan de Los Hermanitos Caramelos enfundados en sus trajes celestes y verde pistache que bailaban danzón como una pareja de ángeles, pero sobre todo estaba intentando captar la sensualidad de una mujer muy bella, muy vieja y muy gorda, que trasudaba melancolía al mover sus brazos con la cadencia del amor perdido. A las 11 de la noche el salón cerraba y nosotros emigrábamos hacia el estudio de su amigo Fabián Rizzo, un parque, la Casa de René, una fiesta de cacatúas intelectuales, el Zócalo, la sobremesa de una conferencia sobre el Quijote organizada por Luis de la Torre, una boda de desconocidos donde nunca supe cómo él era el invitado más atendido, el hermosísimo penthouse de Jorge López Páez o la casa de su amiga Virginia, desde siempre enamorada de su Flaco. Guillermo necesitaba ahogar en amigos la soledad que tanto lo asustaba. Amaba a algunos pintores con la ingenuidad del aprendiz y la presencia del colega; que me diga Javier Arévalo si en algunas ocasiones no lo obligó a una seriesísima reflexión que luego lavaron con litros de mezcal. Pero era tímido como un campesino y era incapaz de presentarse en el estudio o la vida de alguien que no hubiese conocido bebiendo o al que no fuera presentado formalmente, por lo tanto, siempre se quedó con las ganas de hablar con Francisco Toledo. Los instrumentos de viento, a cuya pomposidad y estridencia se parecía tanto, lo enamoraban como los bellos zapatos. Le decía a otra apasionada de los calzados, su amiga Amalia Fischer, la feminista lesbiana que escogió por hermana de reflexión antimisógina: “Quiero ser capaz de mover las ondas sonoras del trombón sobre el papel y hacer que los pies de mis bailarines muestren el brillo de sus zapatos.” Luego se mostraban uno a otra esos tenis Converse planos que calzaban (y que son los únicos que usa mi hija, probablemente por un afectuoso afán de imitación). Últimamente nos veíamos poco, yo me la paso viajando y, cuando no, leyendo o durmiendo por las noches. “Ay doctora” (me llamaba doctora con el mismo irreverente tonito con que llamaba Nananina a la literata Aralia López y “negróloga” a mi maestra Luz María Martínez Montiel, para cuyo museo ofrendó un díptico de Adán y Eva afromexicanos), “Ay doctora, estoy a punto de dar el salto. Lo siento, lo siento”, me decía cuando venía a esperar a su hija para llevarla a comer a uno de los nuevos restaurantes de la Condesa o a un cuchitril sobre Medellín, donde fríen el pollo con un aceite que le recordaba la cocina de sus tías zapotecas. María Romero nos contó a Rosario Galo Moya y a mí que cuando llegó de Sinaloa a La Esmeralda, Guillermo fue su primer amigo. La llevaba por los bares del Centro Histórico protegiéndola de los borrachos a los que toreaba con pases fantásticos: “Fue mi primer amigo en el DF y todas las calles del Centro llevan para mí sus pasos: él me enseñó a ver a las piedras y a su gente.” Su otro gran amigo pintor, el mexiquense Carlos Gutiérrez Angulo, de pocas y casi asustadas palabras, subrayaba lo dicho por su amiga: “El maestro Scully es el mejor dibujante de mi generación. Sí, es un dibujante: para él el color es un accidente de la forma; pero así como ha caminado todas las calles del centro, supo lanzar sus manos detrás del trazo en todos los papeles. Scully caminaba y dibujaba con la misma intensidad.” Pedir anécdotas sobre la vida de Guillermo a sus amigas, primera entre ellas a su hermana-cómplice Gisela, es como pedirle sal a la mar: las hay en abundancia. Quizá porque en nombre de una noche de amor era capaz de perdonarlo todo, y de las personas sólo vivenciaba y recordaba lo bueno, como de su engreído compañero de prepa Christopher Domínguez, quien, como cumplido militante, intentó inscribirlo en el Partido Comunista Mexicano una tarde saliendo de las aulas del Unitec. A su hija, a mí, a Ruth García-Lago con quien vivió por ocho intensísimos años, a sus cientos de amigas y amigos, y quizá a alguna de esas novias que supieron quererlo a pesar de que como compañero fuera insoportablemente inaprensible, nos quedan sus pasos. Su más precisa enseñanza fue que quien anda en auto, pierde el movimiento telúrico que se siente cuando los pies se deslizan por la tierra o el asfalto, que el arte es un paso dado. Sí, Guillermo Scully también era un ecologista. Y fue el entrañable cómplice de Osvaldo Caldú cuando, entre calderos y fogones, el chef argentino cofundador de GULA decidió actuar contra la invasión de Irak y llamó a comer a los y las que luego formaron el grupo Arte en Guerra contra la Guerra. Y era el fundador, inventor y único portavoz del neosurrealismo lúdico, movimiento pictórico que se sacó de la manga cuando su amigo Gibrán Bazán lo entrevistó acerca de una tela con sus rostros mestizos insertos entre lunas, elefantes, dromedarios y esferas, imágenes que le recodaban a Leonora Carrington tanto como a Guayasamín. Y el convencido donante de obras para la lucha contra el feminicidio en Ciudad Juárez, el DF y Guatemala. Y el amante de la poesía de Kavafis en las noches de insomnio, de los versos de Xhevdet Bajraj en la colonia Roma y, en la Santo Domingo, de los de Eduardo Mosches. Y el papá que cuidaba que su amada Helena no bebiera más de una cerveza en fiestas donde el mezcal corría por litros y que él amenizaba bailando como un John Travolta tropical, cayéndose de mesas y sobre pisos encerados. Y el apasionado de los jazzes étnicos de todo México (cuando no de las más caseras grabaciones beliceñas o venezolanas). Y... Guillermo era también, y también, y también. |
