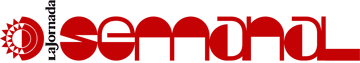 |
Directora General: CARMEN LIRA SAADE Director Fundador: CARLOS PAYAN VELVER Domingo 3 de abril de 2011 Num: 839 |
|
Bazar de asombros El Estado nos debe Dos poemas Arte, matemática y verdad Me llaman desde acá Los caminos de Graham Greene Una cita con el general Viajero del éter Columnas: |
Verónica Murguía El complejo de Koestler El complejo de Koestler es una aflicción de orden psicológico caracterizada por un pudor exagerado que impide al escritor/a describir actos sexuales o escatológicos por miedo a ser leído por sus papás, abuelos y algunos amigos. Afecta a hombres y a mujeres por igual y se desconocen las causas. No hace falta haber ido a escuela de monjas o ser religioso para contraerlo. El único remedio conocido es el seudónimo riguroso. Esta definición fue acuñada por el llorado poeta Álvaro Quijano, quien aseguraba que Arthur Koestler, el famoso novelista inglés nacido en Hungría, padecía este pudor. Esta afirmación siempre me pareció muy curiosa porque, como se sabe, Koestler vivió guerras, prisión, hambre y acerbos desencantos ideológicos. ¿Qué tanto podía importarle lo que pensara su tía acerca de sus novelas? Yo conjeturaba que si a mí me hubiera pasado la cuarta parte de todo lo que le sucedió a Koestler, la opinión de mis padres o de cualquiera sobre mis libros me importaría un pepino. Ya vi que no es cierto. Me agobia lo que opinen hasta de mi lista del súper. Ni modo, tengo complejo de Koestler. Hasta me da trabajo escribir groserías, aunque en persona tengo boca de carretonero: soy una pelada. Ha de ser porque me tomo a pecho el dicho latino: verba volant, scripta manent (las palabras se las lleva el viento y lo escrito queda). Álvaro Quijano sufría a causa de un complejo de Koestler agudísimo, pero dio una pelea admirable por escribir lo que le daba la gana, aunque si se le mencionaban ciertos párrafos de su novela Tristán Le Coq (ni siquiera muy atrevidos), se ruborizaba y trataba de tirarse del coche. Esto no quiere decir que Álvaro Quijano fuese un pacato: era desparpajado, tuvo millones de novias y jamás aplicó los mecanismos censores del complejo de Koestler a ningún libro que no fuera suyo.
Quisiera aclarar aquí, aunque tal vez sea redundante, que el complejo de Koestler no aparece por temor a que el lector confunda al autor con el personaje. Tampoco tiene que ver con el tema sino con el tratamiento, y además, quien lo padece puede leer a Henry Miller o a quien ustedes quieran con mucha felicidad. Se trata de otra cosa, de algo extra literario quizás. Puede que sea la imagen del pariente con el libro en la mano y la cara roja la que paraliza manos y mollera del escritor que lo sufre. Siempre me ha llenado de asombro –sazonado con una pizca de envidia–que algunos escritores describan con fortuna miles de aventuras sexuales y que sus familias asistan a la presentación del libro sin alzar una ceja. Pero bueno, sospecho que esa familia no es la mía. En mi casa nos gusta fingir que todos somos vírgenes, aunque mi existencia en el mundo es la prueba concreta de que mis padres no lo son. Hace unos años, alentada por el ejemplo de Álvaro y provista con una bolsa llena de elipsis, escribí un libro donde hay algunas narraciones que me obligaron a luchar a patadas contra el complejo de Koestler. Después de mucho trabajo el libro se publicó. Me dio una alegría enorme, pero el complejo me impidió regalarlo a varios miembros de mi familia. Pensar en el complejo de Koestler me ha obligado a adentrarme en el tema del seudónimo. Yo creo que si alguien va a escribir con otro nombre, dicho nombre debe de gustarle. Si está descontento con ser hombre y quiere ocultarse tras un nombre de mujer, se vale. Y viceversa. Si tiene problemas con su nacionalidad, se permite escoger otra de forma gratuita: una mujer francófila, por ejemplo, puede ponerse Jean Loup aunque en realidad se llame Patricia. Puede resultar muy liberador. A mí los nombres que me gustan son de hombre. Así, mi seudónimo sería de doble capa: nombre y sexo. Triple, si lo pienso bien, porque mi nombre favorito en el mundo entero es unisex e inglés: Robin. Como Christopher Robin, el dueño de Winnie Pooh, o Robin Wright Penn, la actriz. Me gusta porque es el nombre de un pájaro, del petirrojo. Robin. La lengua se enreda en una espiral en la primera sílaba: Ro. Termina con la nota alta de la segunda: bin. Genial. Desgraciadamente, también se llama así el contlapache de Batman. Si uno escribe con seudónimo, ¿no será más fácil ignorar las críticas? ¿Adquirir una distancia quizás fantasiosa pero efectiva del propio trabajo? Así, ante la mirada reprobadora de un lector adverso, que objetara lo que hago, yo podría contestar: “¡Pero si yo no fui! ¡Eso lo escribió Robin!” |

