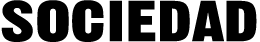Clases particulares
on mi sueldo de maestra nunca me ha alcanzado para mis gastos, menos ahora, cuando a cada rato suben el precio de la gasolina y los recibos de la luz nos llegan tan altos. Para ayudarme trabajaba por las tardes como demostradora de productos de belleza. La empresa redujo personal y perdí esa entrada.
Busqué otros trabajos complementarios, pero en ninguna parte me aceptaron: en unas por la edad, en otras por el horario. Entonces se me ocurrió dar clases particulares en mi casa. Mandé imprimir unos volantes, los repartí en los comercios del rumbo y los pegué en los postes. Los niños tardaron en llegar. Alcancé a tener cinco alumnos, lástima que al poco tiempo abandonaran las clases y todos por la misma razón: problemas económicos de sus padres.
Estaba resignada a olvidarme de las clases particulares cuando, hace una semana, me llegaron dos niños: Ninfa y Saúl. Cursan tercero y cuarto de primaria. Los trajo su madre. La conozco de vista porque es despachadora en la tamalería por donde paso al volver de mi escuela.
Me bastó mirar la expresión apática de los niños y sus mochilas pesadísimas sobre la espalda para imaginarme sus vidas. Comprobé que no me había equivocado cuando su madre me explicó que trabaja mucho: atiende su casa, hace galletas para vender y luego va a la tamalería. Su marido cubre dos turnos: uno en la fábrica y otro en un taxi. Ninguno de los dos dispone de tiempo para vigilar los estudios de sus hijos ni para ayudarlos con sus tareas.
Cuando la señora Ingrid vio el letrero que dejé en la tamalería sintió el cielo abierto. Tardó en decidirse a venir porque los niños se negaban a tomar clases después de la escuela. Su padre los convenció con un argumento muy sencillo: ¿Quieren quedarse burros y acabar como yo, matándome trabajando como loco a cambio de una miseria? ¿No? Pues entonces ¡a clases particulares!
Le pregunté a Ingrid cuándo quería que sus hijos empezaran. Entre más pronto mejor. Así mis niños no seguirán perdiendo el tiempo y yo estaré más tranquila sabiendo en dónde están mientras salgo de la tamalería
. Acordamos que Ninfa y Saúl tomarían una clase de hora y media por semana a partir de este lunes. Los niños hicieron un gesto de disgusto que me anunció tiempos difíciles.
II
Dar clases es muy bonito, pero también muy laborioso. Hay que hacer hasta lo imposible para interesar a los niños en el estudio y ganarse su confianza. Pensé que con Ninfa y Saúl iba a tener que esforzarme mucho para conseguir ambas cosas.
El lunes llegaron a las cuatro en punto con sus mochilas sobre la espalda. Se ve que están muy pesadas. A ver, cuéntenme, ¿qué traen allí?
Ninguno de los dos me respondió. Les indiqué su sitio frente a la mesa del comedor. Iba a preguntarles qué temas estaban viendo en sus respectivas clases. Los vi tan agobiados que cambié de opinión y elegí algo más divertido: ¿Quién va a decirme qué hicieron este domingo?
Saúl levantó los hombros. Ninfa respondió en voz muy baja: lo mismo
. ¿Qué es lo mismo? Piensa que yo no estaba con ustedes
.
Ninfa me observó con la misma expresión irritada y nerviosa de su madre: Fuimos con mi mamá al mercado. Al volver ella se puso a cocinar para toda la semana y nosotros arreglamos nuestro cuarto. Comimos viendo la tele. Mi papá había prometido que iba a llevarnos a una feria que se puso cerca de la casa, pero se quedó dormido
. ¡Borracho!
, agregó Saúl, siempre acodado en la mesa. ¡Que te calles, idiota!
le gritó su hermana. Le pedí a Ninfa que no se dirigiera a Saúl en esa forma. Él se quejó: Luego me dice cosas más feas
. Ninfa lo acusó de mentiroso.
Para que la discusión no terminara en pleito cambié de tema: ¿Tienes muchos amigos, Saúl?
Negó con la cabeza. Ninfa, ¿te gusta jugar con muñecas?
Su expresión se alegró: nada más con mi Barbie sirena
. Le mentí: nunca he visto una. ¿Cómo es, cómo está vestida?
La niña se me quedó mirando extrañada: ¿que cuando usted era niña no había muñecas?
Me reí y en ese momento recordé a Loly, mi muñeca con la carita de cera y el cuerpo de aserrín. Era preciosa, pero muy frágil. Mi abuela sólo me autorizaba a jugar con ella los domingos. El resto de la semana tenía que resignarme a mirarla en lo alto del ropero, protegida por una capucha de celofán. Cuando la retirábamos se oía como si tronaran vidrios.
Saúl interrumpió mis recuerdos al dirigirse a su hermana: ¿falta mucho para que nos vayamos?
Era natural que mis asuntos personales no le interesaran, pero tenía que hacerlo hablar, de otra forma no iba a conocerlo. Le pedí que me sugiriera un tema de conversación. En vez de responderme me preguntó en dónde quedaba el baño.
Pensé que a solas sería más fácil despertar el interés de Ninfa: ¿eres platicadora?
La niña adoptó de nuevo la expresión de su madre: “no mucho. En clase no dejan que hablemos y en el recreo es puro relajo. Todos nada más se pegan y se empujan. Cuando llego a la casa mis papás no están y como Saúl es un menso y nunca me dice nada, yo mejor veo la tele… Ya son las cinco y media: ¿podemos irnos?” Faltaban unos minutos. Comprendí que era imposible retenerlos. Váyanse, pero recuerden que los espero el lunes
.
III
Me quedé con una horrible sensación de fracaso, triste de imaginar a los dos niños solos en su casa, desconcertados, sin hablarse, con la tele encendida mientras se esfuerzan por hacer la tarea. El lunes volveré a preguntarles qué hicieron el domingo. Espero que no repitan la respuesta de hoy: lo mismo
.
Sentí curiosidad por recordar cómo transcurría mi vida cuando yo era niña. Las semanas pasaban según una rutina: empezaban con el timbre del despertador y se vestían con los tonos azul y guinda del uniforme. Por las tardes bostezábamos sobre los cuadernos con márgenes bicolores y borrones. El anochecer era la tregua: olía a la tierra mojada del patio en donde jugábamos al avión, a los encantados, al bote: Uno, dos, tres: ¡por mí!
Las diversiones terminaban en el momento del llamado invariable: Niños: dejen eso y vengan a cenar, que ya es tarde
.
El resto de las semanas era igual, pero con ciertas especificaciones: Martes, planchado: el cordón de la plancha zigzagueando del techo a la mesa como una culebra entre nubes de vapor. Miércoles, catecismo: pasos quedos, murmullos y el horror de mirar el Santo Entierro. Jueves, curso de inglés: repetir, repetir, repetir. Viernes, merienda con los abuelos: olor a desinfectante, frascos de medicina sobre la mesa, platos con filos dorados, la conversación de siempre y el castañeteo de las dentaduras postizas. El sábado, compras y reparaciones: asombro ante los aparadores, deseos insatisfechos, fastidio, un barquillo de pistache y vainilla y el olor a tintura de la zapatería.
Todo ese largo y tedioso camino culminaba en el domingo. Sin despertador ni carreras, ni pleitos por el baño, desde el comienzo era un día distinto, lleno de posibles aventuras que incluían la caminata rumbo a la iglesia, la compra de tamales al término de la misa, los planes: hacer una visita, organizar un día de campo con tacos de fideo, ir al cine, sentarse en el quicio a lamentar que el domingo terminara.
Si tuviera que iluminar aquellos domingos elegiría el color amarillo, desde el intenso de los girasoles hasta el más tierno de la miel. Por desgracia, conforme pasan los años esas tonalidades se van apagando y los domingos terminan por convertirse en un día como cualquier otro.
Vuelvo a pensar en Ninfa y en Saúl: dos niños sin domingos que demasiado pronto van perdiendo su infancia.