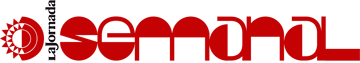 |
Directora General: CARMEN LIRA SAADE Director Fundador: CARLOS PAYAN VELVER Domingo 6 de junio de 2010 Num: 796 |
|
Bazar de asombros Fernando Arrabal y lo exultante Dos poemas El puente del arco iris La victoria del juez Garzón Miguel Delibes contra los malos amores La edición independiente 251 años de Tristram Shandy Kandinsky y su legado artístico Columnas: |
251 años de Enrique Héctor González En 1759 aparecieron los dos primeros libros de la obra maestra de Laurence Sterne, Tristram Shandy, y el Cándido, de Voltaire. Es difícil creer que, en medio de la guerra cruenta en que se enfrascaban Francia e Inglaterra (1756-1763, la así llamada Guerra de los Siete Años), alguien haya tenido el ánimo de escribir un par de obras (una breve, la otra destinada a completarse siete años después en nueve libros) que marcarían un contrapunto humorístico tan preciso a la brutalidad del enfrentamiento bélico. Difícil porque nada se opone de una manera tan rotunda a la unívoca ineficacia de las armas como la polifónica ambivalencia del humor. Difícil porque detrás de cada obra hay un espíritu que alienta las dos versiones más disímiles de la literatura lúdica: la ironía de Voltaire frente a la inveterada, impasible sentimentalidad del desenfado shandyano. Ocúpese otra voluntad del célebre escritor francés. Yo, por mi parte, me enfrascaré en la patética necedad de encuadrar el sentido del humor de una de las obras más lúcidas que se hayan escrito en la literatura occidental. I Recuerdo a Carlos Fuentes en el Colegio Nacional. En algún ciclo de conferencias dedicado al Quijote dijo algo que, luego de treinta años, me acompaña con la sospechosa puntualidad de esas frases que el tiempo habrá doblado y tergiversado mil veces sin espigar un ápice de su esencia: “Hay dos libros fundamentales que releo cada año. Uno es el Quijote, de Cervantes, otro es el Tristram Shandy.” En ese momento, a mis menos de veinte años, no pude calibrar la certeza de la sentencia, sencillamente porque desconocía la obra de Sterne. La generosidad de Carmen Leñero me aproximó un ejemplar, en la fina traducción de Javier Marías y en la no menos elegante edición de la que, en ese entonces (hablo de un tiempo anterior a su conversión en la editorial más visible de las letras hispánicas), era una empresa que publicaba libros caros y exquisitos: Alfaguara. Casi no devuelvo el volumen: la devoción fue inmediata. Es una lástima (o quizá una fortuna) que el encanecido canon de la literatura clásica pase por Sterne como por una estación curiosa y asintomática, heterodoxa y acaso pintoresca de las letras inglesas, una suerte de ave rara en la ruta que va de Swift a Dickens sin mayores sobresaltos. Lamentable y venturoso es lo que ha ocurrido desde su aparición con Tristram Shandy porque, de esa manera, el libro ha perdido infinitamente la ocasión de convertirse en espacio de regocijo y amenidad para lectores que, inclusive o precisamente, hoy en día lo adoptarían como el antídoto necesario frente a tanta novela encarcelada en las redes de su propia insipidez. Pero, asimismo, la injusta distracción que lo mantiene marginado del horizonte libresco hasta de lectores medianamente cultos (es posible que estas líneas sean repasadas por personas ayunas de Sterne y su obra), ha contribuido con tan escandalosa abstinencia a dejar que el libro siga cumpliendo su destino humorístico natural, ajeno a inexactas exégesis que traten de explicar lo que es mejor dejar en la preciosa inexplicabilidad de la broma que sólo uno que otro entendió (ni modo) pero que eludió, gracias a ello, la inoperancia de esas almas ingenuas que pretenden resolver el enigma de la sonrisa que se dibuja en nuestro rostro siempre que nos acercamos al ingente reino de la ocurrencia inaudita. II
Porque de eso está hecha la novela de Sterne: de una continua, desmesurada, absurda y digresiva concatenación de ocurrencias alrededor de un centro fijo y simultáneamente mudable: la vida y las opiniones del caballero Tristram Shandy, personaje al que no conocemos durante buena parte de la obra porque, por cierto, no nace sino en el libro tercero, y porque la prosa se detiene, se deleita en malversaciones al fondo de su riqueza narrativa mediante continuos asaltos a la razón, a la lógica de la escritura, al recato y desencanto con los que la novela tradicional cuenta sus historias, desde un punto de vista ajeno o cercano pero siempre renuente a intervenir, desordenar, destrozar ese menudo pacto por el que narrador y lector se sientan en butacas distintas. Tristram Shandy rompe esa cómoda ilusión al dejarnos ver frecuentemente las entretelas de la escritura, al dejar que el lector se asome a las intenciones, caprichos, desvelos, impotencia de un narrador que cuenta, desde quién sabe cuándo y dónde, lo mismo lo que pasa por la cabeza apacible de un personaje que la gramática oculta de un gesto; uno que examina igualmente la desesperación presumible en el ánimo del lector o la aplicación doméstica de un principio filosófico. La historia salta, se mueve, se anuda con gracia a sus propios intríngulis, apenas conjurada por un estilo que, desde el libro (da la impresión que en Tristram Shandy todo ocurre tras bambalinas, en un escenario al que nunca habíamos sido invitados por obra ninguna), se define como progresivo-digresivo, pues “la vida y la sal de la lectura”, dice Shandy respecto de la propia relatoría de sus deshechos, es la digresión, esa puerta múltiple por la que ingresamos a lo dicho por lo bajo, a lo difícilmente articulable, al detalle y a la vacilación que están en la base de cualquier historia: la lucidez, la locura, la ingobernable impaciencia de quien no puede decirlo todo porque, en efecto, lo que decimos (o escribimos) siempre está de menos –cuando no de más. III “Tristram Shandy es un libro sobre lo que pasa en la cabeza de un hombre que está escribiendo un libro sobre lo que pasa en su conciencia”, observa Peter Madsen. De ahí que la apariencia general que se apodera de (y empodera a) la obra es la de que no quiere contar nada, sino más bien escamotear lo que escancia, burlar y birlar la naturaleza narrativa misma al eludir, insinuar o posponer la materia de su asunto, sea éste el que fuere, generando en el lector una sensación de agradable pérdida, similar a la que nos agobia en la oscuridad o en el suspenso: la noción de no saber nada de nada, la idea de que el tiempo ha empezado a comportarse de otra forma, acaso la verdadera y a la que apenas atisbamos en el flujo incesante de la cronología unidireccional a la que nos tienen acostumbrados el fárrago y la rutina. ¿No es ésta una de las virtudes esenciales de la literatura?
Tal renuencia a contar o, por lo menos, a hacerlo desde la omnisciencia, el testimonio o la confesión, de algún modo fue recuperada por el nouveau roman de los años sesenta del pasado siglo, como observa Adriana Sandoval en su estudio sobre la obra de Sterne. Pero hay una notable diferencia: ninguna experiencia literaria ha sido más aburrida para el lector que la de la nueva novela francesa; en cambio, el libro de Sterne participa de un ambiente lúdico que se traslada de la anécdota a la forma con una variedad de recursos tipográficos que, en el siglo XVIII, habrá causado un permanente dolor de cabeza al editor: páginas en negro, de luto por la muerte de un personaje; páginas en blanco para dibujar en ellas a una mujer hermosa, según se la imagine; páginas marmoladas para representar la mente del lector; manos para señalar asuntos importantes; asteriscos, guiones, llaves que recuperan el predicado común de dos parlamentos opuestos, rayas contiguas cuando Toby, en vez de leer, recorre con los ojos una carta, y hasta una línea quebrada y sinuosa que quiere reproducir, según Shandy, la trayectoria digresivo-progresiva de la propia novela. IV El epígrafe del libro es un conocido aforismo de Epicteto: “Lo que turba a los hombres no son las cosas en sí, sino las opiniones sobre las cosas.” A la luz de lo que vendrá más tarde en la novela, se trata de una justificación de su procedimiento narrativo, pues si bien el protagonista sólo nacerá hasta bien entrado el libro tercero, el título completo de la novela, La vida y las opiniones del caballero Tristram Shandy, autoriza que el libro se detenga menos en los hechos de esta engañosa autobiografía que en las numerosas opiniones que prodiga Tristram sobre todos los asuntos, esto en virtud de que son los puntos de vista, más que los acontecimientos en sí, los que atarean su vida, donde, todo lo más, nos las tenemos que ver con datos y no con hechos, con palabras antes que con objetos, con opiniones de la realidad en descargo de la realidad misma. Dichas opiniones versan, con mucha frecuencia, acerca de las heterodoxas costumbres de los personajes (Walter, el padre del narrador, por ejemplo, reflexionaba a menudo desde su cama, pues sabía que “horizontalmente es como mejor se puede enfrentar el dolor o el placer”), sobre algunos términos precisos (la lit de justice, literalmente “cama de la justicia”, adopción libre de una práctica de los godos, quienes –según Shandy– discutían un mismo asunto dos veces: primero sobrios, “para que las resoluciones no carecieran de discreción”, y luego ebrios, para que no les “faltara vigor”. Walter lo hacía asimismo dos veces pero, abstemio profundo, meditaba un asunto antes y después de coger) y, por supuesto, a propósito de la naturaleza del humor: en palabras del tío Toby, “a una historia jocosa le hace falta que el hombre que la escuche lleve ya consigo la mitad de la diversión que proporciona”. Devoto de Locke y del pensamiento racional, pero también de Rabelais y de Cervantes, a quienes alude constantemente, Shandy-Sterne insiste en que el “buen juicio” y el “ingenio”, no están reñidos en absoluto. Reconociendo que no escribe “para quienes llevan peluca”, que no va a filosofar, su línea de pensamiento, cualquiera que ésta sea, asume que ambos dominios, el de la razón y el de la agudeza, deben darse tan juntos como las bolas que adornan la parte superior del respaldo de una silla, de modo que la ausencia de una de ellas genera que la otra se vea como un defecto.
Comparaciones de este tipo, en que la mayor sutileza intelectual aparece ejemplificada a partir de circunstancias tan comunes como un mueble o tan inmediatas como un gesto, hacen de la historia una deleitosa muestra de cómo genio es siempre ingenio y creación implica recreación. La ilustración de argumentaciones es tan rica como lúdica, y se puede reconocer en ella que la estrategia de la escritura sterniana consiste en abordar los asuntos más serios y abstrusos desde una perspectiva que los tonifica al disolverlos en la amena sazón de la ocurrencia. Así, el humor de Sterne se resuelve lo mismo como “un delirio de la forma” (definición de Cabrera Infante), que a la manera de (la frase es de Georges Duhamel) “una cortesía de la desesperación”. A lo largo de los nueve libros, que en ninguna edición rebasan, en conjunto, las setecientas páginas, se encuentran muestras tanto de alardes formales y estructurales como del trazo ingenioso y casi compasivo de personajes: es el caso del tío Toby, una de las mejores almas de la novela. Porque, ya lo dije, nada es tan ajeno al ánimo de Sterne como la ridiculización, la burla o el sarcasmo, formas todas ellas de un actitud que asimila el humorismo a la ironía o, peor aún, a la comicidad. Sin duda es divertido que alguien se caiga de una silla mientras disertaba sobre las leyes del equilibrio; no deja de resultar inteligente y graciosa una suspicacia, como las de Borges, sustentada en la anulación del otro a partir de un silogismo ingenioso y mordaz. Pero el humor es otra cosa: una suerte de pavor ante la perplejidad. Djuna Barnes lo ejemplifica memorablemente en una digresión de El bosque de la noche: “A mí me gusta aquel príncipe que estaba leyendo un libro cuando el verdugo fue a buscarlo, le tocó el hombro y le dijo que ya era la hora y él, al levantarse, antes de cerrar el libro, puso un abrecartas para señalar la página.” Hay en esta anécdota, que roza el humor negro, un ingrediente de ternura revelador de la naturaleza ambivalente del humor de Sterne, quien desde hace dos siglos y medio podía rescatar de los escombros de una actitud intransigente o de una sentencia pronunciada con solemnidad proverbial, los destellos humanos de la bondad que está en la raíz del juego humorístico, que se contenta más con mostrar que con demostrar. V No sólo Carlos Fuentes: también Fernando del Paso (quien lo recuerda en algún capítulo del Palinuro), Enrique Vila-Matas, Virginia Wolf, Nietzsche y Ernest Jünger, son otros de los escritores convocados por una de las voces más altas de la literatura humorística y de la literatura en general. A su llamado, ocurrido por primera vez en diciembre de 1759, cuando aparecieron los dos primeros volúmenes de Tristram Shandy, un escaso pero intenso grupo de lectores disfruta asimismo de una obra que, así sea subterráneamente, perdura luego de doscientos cincuenta años con la fuerza de su tenaz, inalterable amenidad.
|




