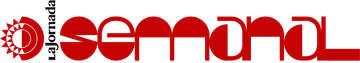 |
Directora General: CARMEN LIRA SAADE Director Fundador: CARLOS PAYAN VELVER Domingo 22 de noviembre de 2009 Num: 768 |
|
Bazar de asombros El 7 de septiembre Mi testamento Uno es muchos La tía Lillian Antonio Cisneros: es animal el poema La conjura de los necios: cuarenta años de la muerte de John Kennedy Toole Umberto Eco: el poder de la insolencia Columnas: |
Ana García Bergua Tamaño infantilMe gustan los pequeños estudios fotográficos, ésos que en una vitrina o bajo el cristal del mostrador exhiben tantos rostros desconocidos, muchos con el gesto de apremio de quien tiene que ir en cinco minutos a sacar un documento, algunos con la sonrisa ensayada, el cabello bajo control militar, el maquillaje en plan de pintura de caballete, y otros absolutamente desconcertados, que miran a la cámara como preguntando quiénes son y qué hacen aquí. Mientras esperamos nuestro turno, nos entretenemos mucho estudiando a esa pléyade de caras a la que quizá la nuestra también llegará a pertenecer, e incluso buscamos (y hay veces en que encontramos) amigos nuestros, la cara conocida de alguien famoso, un actor, un locutor de televisión, un deportista. Bien vistos, aquellos rostros en blanco y negro, tamaño infantil pasaporte o diploma, dispuestos como un álbum de familia más bien caótico, adquieren un cariz difuso e igualitario. Es curioso que las fotos con las que debemos demostrar nuestra identidad terminen, en el estudio fotográfico, en esa especie de anonimato colectivo, un collage de seres atrapados bajo el vidrio por razones misteriosas, un muestrario de ojos juntos y orejas separadas, de cabello pegado atrás de las sienes o alzado traidoramente en pleno flashazo, de barbas y bigotes recortados para la ocasión. Incluso si llegamos a reconocer ahí a alguien, lo desconocemos un poco. Eso me pasa a menudo cuando voy al estudio fotográfico de mi barrio y encuentro siempre la foto de un amigo mío: está tan separado de su circunstancia y de su vida, que siempre dudo de que sea él en realidad. Y lo mismo me sucede con algunos actores y políticos que se cuelan a su lado entre las fotografías: esos rostros de expresión formal, un poco tiesa, como a la espera de la revisión siempre gratuita e intempestiva de alguna autoridad, han perdido su energía, su carácter. Y es que en las credenciales todos aparecemos, de alguna manera, con gesto de sacrificio. Quizá el saber que aquella foto no será vista, sino es cudriñada, nos impone cierta vulnera bilidad.
Los rostros de la nube gris del escritorio, muestrario de tamaños, variedades o huella de un imponderable que impidió ir a recoger la foto, contrastan con las fotos, ésas sí “de estudio”, que suelen lucirse con marco dorado en la pared, las que despliegan las caritas de bebés con diversas expresiones y el chinito en la cabeza, la cara mística de la niña celebrando su primera comunión debajo del crucifijo, el pequeño vestido de cadete, la familia dispuesta en grupo casi escultórico –en una foto de estudio, mis hermanos y yo quedamos igualitos a los hermanos Zavala–, las parejas el día de la boda que, pensaron, duraría para siempre: son maravillosas las fotos de boda que han vivido décadas en el muro del estudio fotográfico y que ahora, tantos años después, guardan el encanto chic de los caireles, los peinados pasteleros, los copetes de resbaladilla, los poliésteres antaño lujosos y los enormes moños de corbata de épocas exageradas. Puros momentos triunfales e imperecederos que languidecen en el estudio fotográfico de barrio. Quién sabe si sus protagonistas quieren seguir en ellos, si al ver esos retratos no recuerdan el peor día de su existencia, si no les agobia infinitamente pasar por ahí y verse, un día tras otro, con esos aretes tan largos o esos pantalones de campana tan ridículos, con ese hombre o esa mujer que ahora no pueden soportar. Esas fotos que la familia verá durante décadas y serán marca de desgracias o agravios solapados: ese es tu abuelo el día en que se recibió de médico, ¿te fijas?, todavía tenía pelo y vivía con nosotros. Esa es tu tía Queta antes del chiflón que la dejó bizca; ya no se pudo casar. Es verdad que todas estas cosas vuelven aquellos lugares un poco fantasmales, para bien y para mal. Los que son más elegantes tienen cortinas y decorados ante los que la gente acude a retratarse casi para la posteridad. Los más sencillos son como sus fotos: tamaño infantil, apenas con el espacio para tomarse la foto y correr a tramitar el pasa porte o la forma h24, antes de que les cierren las oficinas. Para mí, del tamaño que sean, siguen guardando un encanto misterioso. Disfruto la espera, los niños nerviosos que no dejan de desarreglarse, el momento de sentarse en el banquito y obedecer al fotógrafo: levante la barbilla, baje el hombro, sonría, no tanto, mire a la cámara, no parpadee. Y ese flashazo que nos convierte en Nadie para siempre. |

