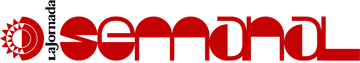 |
Directora General: CARMEN LIRA SAADE Director Fundador: CARLOS PAYAN VELVER Domingo 4 de octubre de 2009 Num: 761 |
|
Bazar de asombros Edith Wharton, Asesinato impune Una zanahoria Las veleidades del consenso: Ibargüengoitia, Garibay y Spota Columnas: |
Una zanahoria para el desayunoRosaleen LinehanSonó el teléfono. Era media noche. Sarah hizo un esfuerzo por despertar. Dios mío, ¿qué pasará? ¿se habrá muerto alguien? El reloj del buró marcaba las once en punto. Recordó que era domingo. Habían ido a una fiesta muy buena la noche anterior y se había acostado a las cinco de la mañana. Contestó con voz ronca, secuela del vino y los cigarros. –Hola, ¿podría hablar con Sarah Collins por favor? –Creo que soy yo, pero no estoy completamente segura. –Sarah. Chica maravilla, soy Jonathan Davies. Sintió una oleada de sangre directa a la cabeza. Estaba totalmente despierta. –¡Jonathan! qué agradable sorpresa. ¿Dónde estás? –En Dublín. ¿Tú crees que podríamos vernos? ¿Desayunamos mañana? Estoy aquí dando un seminario en Trinity y me regreso por la tarde. No quiero irme sin saludarte y saber cómo va tu vida. –Pues... Sarah intentaba echar a andar su cerebro. –¿Tengo que estar en la oficina a las 9.30? ¿Te parece muy temprano a las 7:30? –No. Perfecto. Soy madrugador. Me estoy quedando en el Clarion. Veámonos en el lobby a esa hora. Desayunamos y nos ponemos al día. ¿Sigues tan hermosa como siempre, Sarah? –No creo haber cambiado mucho en un año. –Qué bien. Me muero de ganas de verte. Hasta mañana. Sarah miró el teléfono, le dio un beso largo, largo y lo abrazó amorosamente. Se quedó ahí, sentada, inmóvil, sonriendo. Después lanzó un grito de valquiria que despertó a sus dos compañeras de departamento. –Sarah, ¿qué te pasa? ¿Estás bien? –No, no estoy bien. Estoy delirante, enloquecida, en éxtasis. Auxilio… me vuelvo loca.
–Cuánto drama. ¿Qué carajos te sucede? –¿Adivinen, adivinen quién me llamó? –¿Quién? –Jonathan, Jonathan Davies. Las tres aullaron al unísono su grito ritual. –¿Cómo, cuándo, por qué? –Lo veo mañana temprano para desayunar en el Clarion. Desayuno. Temprano. El Clarion. Otro grito. –¡Emergencia!… a ver, cremas, mascarillas, cera… ¿Qué me pongo? –Morna, tú me llevas la ropa de trabajo a la oficina, te queda de paso, y yo voy de compras por la tarde. Ay, no lo puedo creer. Sí, dios es bueno. Debo empezar a ir a la misa de acción de gracias. –Ay Sarah, ya cálmate –Morna bostezó–. Sí sólo es una zanahoria–. Ella y Jane regresaron a la cama. –¿Una zanahoria? No. No es sólo una zanahoria. Es la zanahoria. La zanahoria de mi vida. Se vio las uñas. Esa era la reparación más urgente ¿Pero, un manicure en domingo? Como último recurso, se lo podría hacer Morna con el aquel barniz Chanel que se obligó a no comprar por 24 euros la semana pasada. “Sin palabras”, se llamaba. Perfecto. Se hizo un café especialmente cargado. El aroma elevó su barómetro de placer, pero en un gesto heroico lo tiró por el fregadero. Había ingerido demasiadas toxinas la noche anterior y lo que menos necesitaba eran los ojos hinchados. Se hizo un té de manzanilla, que odiaba con pasión, y lo sorbió lentamente, mientras recordaba la última vez que había visto a Jonathan. Oxford, en mayo. Ella había obtenido una beca de postgrado en el departamento anglo-irlandés en Hertford College. Sarah era lista, muy lista… y bonita, muy bonita. Su padre, orgulloso, decía que si Sarah decidiera sosegarse, podría conseguir una plaza en Trinity antes de los treinta años. Su madre, orgullosa, decía que si fuera menos feminista y se abocara más a su arreglo personal, sería la próxima reina de belleza, “The Rose of Tralee”. El curso había terminado y Jonathan les dio la última clase en el jardín de rosas. Llevaron vino blanco frío y fresas para celebrar, y todos se sentaron a su alrededor, bajo el sol de mayo. Jonathan Davies, el maestro visitante, tenía a todos los estudiantes comiendo de su mano. Sus clases eran ingeniosas y estimulantes. Era guapo y encantador, lo cual le aseguraba frecuentes apariciones en los programas culturales de la BBC. Su esposa, una rubia elegante y espectacular, trabajaba para la prestigiada agencia de publicidad Saatchi and Saatchi de Londres, donde vivían con sus dos hijos en Kensington. Sarah sabía que, del grupo de diez alumnos, ella era su favorita, y eso le gustaba. Así como le encantaba que sus compañeros le hicieran burla por ser guapa e inteligente y, además, haber terminado el curso con la calificación más alta. Y mírenla ahora. Trabajando –después de todos sus éxitos y becas– y muy duro, como recepcionista en una compañía importadora de papel de baño, cubiertas para excusados, pañales para incontinentes y un aparato para neutralizar los olores de las jaulas de los changos en los zoológicos. Sí, Sarah había sido desafortunada. Volvió a Irlanda justo para el funeral del “Tigre Celta”,1 y no estaba dispuesta a esperar sentada un trabajo de verdad, que estaba convencida de que iba a conseguir pronto. A Jonathan le diría que trabajaba como correctora en una agencia de publicidad y que era todo un desafío. Aquel último día en Oxford tomaron la clase sentados sobre el pasto. El sol brillaba, las rosas eran perfectas y, gracias al vino, estaban risueños y en un estado de felicidad suspendida que pensaban no olvidarían jamás. La imagen de la vida estudiantil idílica. Jonathan estaba recargado en un árbol, con una mano detrás de la cabeza. Tenía las piernas más largas que Sarah jamás hubiera visto, siempre enfundadas en pantalones beige y zapatos tipo Oxford. El pie derecho, que generalmente movía de arriba a abajo incesantemente, estaba quieto. Leía una antología de poemas de amor. Repentinamente, bajó el libro y la miró directamente a los ojos. Ella le devolvió la mirada y Jonathan comenzó a leer el gran poema amoroso de Yeats dedicado a Maud Gonne... “cuando estés vieja y gris y llena de sueño, y cabecees junto al fuego…” Su mirada era tan intensa, que presa de una timidez inusual en ella, cerró los ojos y se recostó sobre los codos, mientras el sol, el vino y las palabras conspiraban para elevar el momento a la dicha absoluta. Al final todos se levantaron. Para romper el hechizo se despidieron de manera más bien formal, se desearon buena suerte y juraron mantenerse en contacto, sabiendo que no lo harían. Jonathan, también repuesto, los felicitó por ser uno de sus mejores grupos en mucho tiempo y por lo placentero que había resultado compartir sus experiencias con ellos. Se despidió de todos de mano sugiriéndoles que dejaran sus direcciones y teléfonos en la oficina por cualquier eventualidad relacionada con los exámenes y el papeleo. Sarah le envió un par de postales durante el año sin esperar, ni recibir, respuesta alguna. Sí, le fascinaba. Todas sus amigas habían decidido que este tipo de enamoramiento era el mejor estado emocional. El objeto del deseo fue bautizado como “la zanahoria”. La fruta prohibida, mejor dicho, la verdura. El inalcanzable, idealizado e idolatrado y, fuera de nuestro alcance, eso era lo mejor de todo. Esa sensación le daba brillo a sus ojos, una piel radiante, y garantizaba que se sintieran de dieciséis años eternamente . Morna sí se acostó una vez con su zanahoria y cayó en una profunda melancolía durante seis meses. Estaba casado, tenía un hijo mayor que ella y, cuando llegó el momento de la verdad, traía puestos unos calzones verdaderamente espantosos. Tenían dibujitos de langostas, pero estaban tan gastados que casi todas las tenazas habían desaparecido y estaban agujerados por atrás. Después de esto, Morna, Jane y Sarah establecieron la regla de oro: nunca acostarse con la sanahoria . Esa era la maravilla de un desayuno, pensó Sarah. Tempranito, con las mentes y las emociones bajo control, y en el lujoso comedor del Hotel Clarion, que era uno de los monumentos de Irlanda a la prosperidad económica de los noventa, junto con los edificios de gobierno, la magnífica restauración de Farmleigh2 y la actual sordidez de lo que había sido la deliciosa atmósfera bohemia del Temple Bar. Decidió qué iba a pedir. Aunque se le antojaba el “Desayuno irlandés completo” –sobre todo para descubrir cómo era el del Clarion–, imaginó terminar con gotas de grasa de la famosa morcilla de Clonakilty en el mentón, lo cual empañaría la pureza del encuentro. Mejor, café, fruta y quizá un poco de yogurt.... basta de soñar despierta, Sarah. Tienes mucho qué hacer. En Brown Thomas compró el barniz de uñas carísimo. La dependienta la corrigió: “Esmalte de unas, madame.” Después subió al departamento de diseñadores. “¿Por dios, pero quién puede comprar esta ropa? ¿Ciento setenta euros por una camiseta?” No muchos, pensó, ante la ausencia de clientela y el aburrimiento de las vendedoras, que parecían no haber tocado una caja registradora en semanas. El lugar estaba desierto y la ropa colgaba de manera tan triste con sus etiquetas de precios inalcanzables, que Sarah decidió que sería mal karma comprar algo y, peor aún, inflar brutalmente su tarjeta de crédito. Dunnes, en cambio, no existía en Inglaterra y podría comprar algo coqueto por el mismo precio que el “esmalte de uñas, madame”. Encontró un vaporoso vestido azul cielo, perfecto para sus zapatos Jimmy Choo. En un momento de orgullo desmesurado, su madre le había comprado un reloj de diseñador en Harrods, mismo que ella cambió al día siguiente por las sandalias. Compró el mismo reloj en imitación y su madre, cuya vista ya no era buena, pero se negaba a usar sus lentes, jamás lo notó. En casa la esperaban mascarillas, depilación, tratamiento de henna caliente en el pelo y la magia de Morna en pies y manos. Después se remojó largamente en agua con aceite de lavanda y aquella absurda loción con pétalos de rosa que acabó tapando la tina. Se sentía como una novia oriental preparándose para el harén. Se fue a la cama contenta y emocionada, después de pedir un taxi para las 7:15 y dejar su ropa de trabajo en una bolsa de Dunnes para ser depositada en su oficina.
En la mañana se dio un regaderazo y se peinó con secadora. Su melena quedó como cascada reluciente. Se puso el vestido, sin fondo, los zapatos, y se miró al espejo. Sonrió. Estaba espectacular, sin duda alguna. ¿Perfume? No, había una tendencia creciente a considerarlo un tanto suburbano. Sonó el timbre. Revisó que trajera dinero para el taxi y le abrió la puerta a una hermosa mañana de mayo. Resultaban tontos los fuertes latidos de su corazón. ¿Pero no era ese el chiste de una zanahoria? Esta mañana tenía dieciséis años, no veintitrés. El taxista se quejaba sobre lo difícil que resultaba ganarse la vida, mientras el taxímetro escalaba a alturas muy superiores a las tarifas londinenses. No, Sarah, ningún pensamiento desagradable. Esta mañana, no. Seguramente era un buen hombre, cansado después de una larga noche de trabajo. Buscó en su bolsa para darle una buena propina. Llegaron al hotel, pagó, él sonrió, le dijo que era una linda chica y remontó las escaleras de granito que conducían al lobby. El conserje uniformado abrió la puerta y la saludó con la cabeza. De pronto tuvo un ataque de angustia al pensar que quizá parecía Julia Roberts en Pretty Woman, pero fue fugaz. Ahí estaba, sentado en un enorme sofá tapizado en color crema, leyendo un libro. Un rayo de luz iluminaba su cabeza inclinada y hacía brillar las pocas canas que tenía en los rizos cafés despeinados y ridículamente juveniles. Era aún más guapo de lo que recordaba. –Sarah, contrólate–. Taconeó sobre el piso de mármol. Él levantó la cabeza, se paró como un resorte y la miró fijamente. La abrazó y la miró de nuevo. –¡Mi pequeña Irlandesa! Mira nada más. Cómo has crecido. Ella desplegó su mejor sonrisa, orgullosa de la perfección de su dentadura. Los dos se retiraron el cabello de la cara al mismo tiempo y estallaron en una carcajada. –Sentémonos un momento, Sarah, déjame deleitar mi vista–. Se acomodó sobre un enorme cojín de plumas. El bonito poliéster de su vestido cayó mejor que si fuera de seda. Lo arregló mientras él aún le tomaba la mano y la miraba. –Bueno, pues ahora la gran pregunta, Sarah. ¿Antes o después del desayuno? –dijo mientras sacaba del bolsillo la llave del cuarto. A ella se le cayó la quijada al suelo. No sólo lo sintió, escuchó cómo caía. –Vamos, mi hermosa Sarah, llevo un año esperando este momento, desde aquel día soleado de mayo cuando te recostaste sobre los codos y abriste tus gloriosas piernas. Tú lo deseabas, yo lo deseaba y ahora finalmente lo podemos hacer. No podía acercarme a ti entonces, lo sabes, hubiera sido políticamente incorrecto, pero ahora... Justo en ese instante, como indicación de un director de escena, el rayo de sol desapareció y ella no pudo disimular su aflicción. –Sarah... ¿entonces, entendí mal? Pensé que tú también te morías de ganas de coger conmigo. La palabra fue como una bala directa al corazón. Ay dios, todo está arruinado, pensó. Es un sucio viejo rabo verde, ahí sentado, manoseando sus elegantes llaves. Ni siquiera está dispuesto a invitarme el desayuno. En ese momento, se dio cuenta de que sus dientes, aunque parejos, eran tan amarillos como el queso Edam, y que por su nariz asomaban muchísimos pelos. Intentó guardar la compostura. –¿Y cómo estuvo el seminario? –preguntó con voz ronca–. Son unos vejetes aburridos, pero pronto tendré una nueva caja de buen vino en mi cava. ¿Entonces qué, subimos? –le preguntó mientras acariciaba el interior de su muñeca. La rapidez de pensamiento que le había ganado tantas becas entró en acción. –Lo siento, Jonathan, pero la hermana de mi madre acaba de morir y tengo que tomar el tren de las ocho y media a Cork. –Bonito vestido de funeral –le contestó mientras guardaba las llaves en su bolsillo. Ella se levantó del sofá con poca gracia. –Vine porque no quería dejarte plantado, Jonathan –le dijo de manera formal. –Y yo no sabía que eras una calienta pitos, Sarah –respondió con la misma formalidad. Ella salió estrepitosamente. Pasó al lado del conserje y descendió con rapidez las escaleras. Taconeó hasta la mugrienta cafetería de la esquina. Lloraba decepcionada, con rabia y con humillación. En el café O'Connor ordenó un desayuno irlandés completo: salchichas blancas, morcilla, frijoles sobre pan tostado y un capuchino doble. Mientras devoraba, un pedazo de morcilla aterrizó en su vestido azul. Ni siquiera se molestó en limpiarlo. Estaba ahí sentada, mirando por la ventana, sintiéndose traumatizada. De pronto recordó que de niña odiaba las zanahorias y su madre siempre le decía: “Comételas Sarah, anda, como niña buena. Te hacen bien a la vista.” Sonrió… la sonrisa se convirtió en una risita sofocada que terminó explotando en grandes carcajadas. Los comensales bajaron sus periódicos para mirar a la hermosa joven vestida de azul quien, obviamente, estaba ligeramente trastornada. Notas: 1 El boom económico irlandés de los noventa. ( N. de la T.) 2 La casa para las visitas oficiales de Estado. ( N. de la T.) Traducción de Lucinda Gutiérrez |


