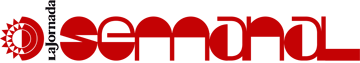 |
Directora General: CARMEN LIRA SAADE Director Fundador: CARLOS PAYAN VELVER Domingo 30 de agosto de 2009 Num: 756 |
|
Bazar de asombros Bajarlía: el poeta que descendió del futuro El amor cuando falla De una acera a la de enfrente La cosa es la obra Confesiones de un humorista Columnas: |
La cosa es la obra*O. HenryConociendo a un periodista que tenía dos pases, hace un par de noches presencié la función en un popular teatro de vaudeville. Uno de los números consistía en un solo de violín interpretado por un hombre de llamativa apariencia, un poco mayor de cuarenta, con abundante cabello gris. Como yo no padezco del gusto por la música, dejé que los sonidos se filtraran a la deriva a través de mis oídos mientras observaba al hombre. “Hará uno o dos meses se contaba una historia acerca de este tipo –me dijo el periodista–. A mí me encargaron el reportaje. Consistía en escribir una columna humorística muy ligera. Parece que al viejo le gusta el toque de humor que le doy a los acontecimientos locales. Oh, sí, ahora estoy trabajando en una farsa. Pues bien, me dirigí a la casa y obtuve todos los detalles, pero la verdad es que no tuve éxito en la tarea. Desistí y en su lugar entregué una crítica cómica de un funeral en el barrio este. ¿Por qué? Oh, parece que por alguna razón no pude engancharla con mi comicidad. Tal vez usted pueda hacer con ella un entremés, una tragedia en un acto. Le daré los detalles.” Después de la función, con una Würzburger1 frente a nosotros, mi amigo, el periodista, me contó los hechos. “No entiendo por qué –le dije cuando terminó–, esa no pueda ser una excelente y divertida historia. Esas tres personas, si hubieran sido actores reales en un auténtico teatro, no hubieran podido comportarse en forma más absurda y descabellada. Realmente me temo, sin embargo, que el escenario es un mundo y que los actores son, simplemente, hombres y mujeres. ‘La cosa es la obra', es mi manera de citar al Sr. Shakespeare.” “Inténtelo”, me dijo el periodista. “Lo haré”, respondí, y lo hice, para mostrarle cómo él hubiera podido convertirla en una columna humorística para su periódico. Cerca de Abingdon Square hay una casa. Durante veinticinco años ha existido en la planta baja una pequeña tienda donde se venden juguetes, novedades y papelería. Una noche, hace veinte años, en los pisos superiores de la tienda se celebró un matrimonio. La viuda Mayo era la propietaria de la casa y de la tienda. Su hija Helen se casó con Frank Barry. El padrino era John Delaney. Helen tenía dieciocho años y su fotografía apareció en el periódico matutino junto al encabezado: “Asesina serial de mujeres”, una historia de Butte, Mont. Mas cuando tu ojo y tu inteligencia habían rechazado la conexión, tomabas tus lentes y leías al pie de la fotografía su descripción como una de las Destacadas Bellezas y Beldades del barrio oeste.
Frank Barry y John Delaney eran “destacados” galanes jóvenes del mismo barrio y amigos íntimos, de quienes se podía esperar un intercambio de miradas cada vez que se alzaba el telón. Eso es lo que uno espera ver cuando paga por butacas de platea y una historia de ficción. Esa es la primer idea divertida que hasta el momento ha aparecido en la historia. Los dos habían competido por la mano de Helen. Cuando Frank ganó, John estrechó su mano y lo felicitó –lo hizo, honestamente. Después de la ceremonia Helen subió corriendo las escaleras para colocarse el sombrero. Se había casado con un vestido de viaje. Ella y Frank iban a pasar una semana en Old Point Comfort. Abajo, la acostumbrada horda de trogloditas parlanchines tenían las manos llenas de viejas polainas congresistas y bolsas de papel con maíz machacado. Entonces se escuchó el ruido de la escalera de incendios, y al interior de la recamara salta el enloquecido enamorado John Delaney, con un rizo húmedo cayendo sobre su frente, y enamora, violenta y reprensiblemente a quien había perdido, suplicándole escapar o volar con él a la Riviera o al Bronx, o a cualquier otro lugar en donde haya cielos italianos y un dolce far niente.2 Blaney se hubiera cimbrado si ve a Helen rechazarlo. Con una mirada flamígera y llena de desdén, ella lo avergonzó merecidamente, al exigirle una explicación de lo que pretendía al comportarse de esa manera con gente respetable. En un instante lo había despachado. La virilidad que lo había impulsado desapareció. Hizo una profunda reverencia, murmuró algo acerca de un “irresistible impulso”y de “llevar por siempre en su corazón el recuerdo de” –y ella le aconsejó que tomara la primer escalera de incendios que fuera hacia abajo. “Me iré –dijo John Delaney –a los rincones más apartados de la tierra. No puedo permanecer cerca de ti sabiendo que perteneces a otro. Me iré a África, y ahí, en medio de otros paisajes intentaré olvi-” “Por amor de Dios, vete, –dijo Helen–. Alguien puede entrar.” El se hincó sobre una rodilla y ella le extendió una mano blanca para que le diera un beso de despedida. Niñas, que este don del gran dios, el pequeño Cupido, jamás les sea otorgado –¿tener al hombre que aman más allá de toda duda, y tener al que no quieren arrodillado ante ustedes, con un rizo húmedo sobre la frente, parloteando de África y del amor que, a pesar de todo, hará florecer en su corazón, por siempre, un amaranto? Reconocer tu poder y sentir la dulce seguridad de tu propia dicha; enviar al desafortunado, con el corazón roto, a regiones ignotas, mientras tú sientes la presión de su último beso en tus nudillos y te congratulas por tu impecable manicure– les digo, niñas, es galupante3 – no permitan nunca que se apodere de ustedes. Y entonces, por supuesto – ¿cómo lo adivinaron? –se abrió la puerta y entró el novio acechante, celoso ante la lentitud para atarse las cintas del sombrero. El beso de despedida quedó impreso en la mano de Helen y afuera por la ventana, y abajo por la escalera de incendios, saltó John Delaney desterrado a África. Música lenta, por favor –un lánguido violín, apenas un soplo de clarinete y un toque de cello. Imaginen la escena. Encedido de ira, Frank estalla con el grito de un hombre que ha sido herido de muerte. Helen corre a abrazarlo, tratando de explicarle. El la toma por las muñecas, arrancándolas violentamente de sus hombros, una, dos, tres veces la zarandea de aquí para allá– el director te dirá cómo– y la arroja al suelo, pobrecilla, lejos de él, hecha un ovillo, vencida, sollozante. Nunca, le grita, volverá a ver su rostro, y se lanza fuera de la casa por entre los grupos de invitados que lo miran atónitos. Y, ahora, como se trata de la Cosa y no de la Obra, el público debe salir a pasear por el auténtico lobby del mundo y casarse, morir, encanecer, enriquecerse, empobrecer, ser feliz o estar triste durante el intermedio de veinte años, antes de que telón se vuelva a levantar. La Sra. Barry heredó la tienda y la casa. En un concurso de belleza, a los treinta y ocho, bien hubiera podido exceder en puntos y resultados generales a muchas jóvenes de dieciocho. Sólo algunos recordaban la comedia que había sido su matrimonio, aunque ella no lo guardaba en secreto. No lo envolvió en lavanda ni en alcanfor, y tampoco vendió su historia a una revista. Un día un hombre maduro, un próspero abogado, quien compraba en su tienda su papelería legal y su tinta, le pidió a través del mostrador que se casara con él. “Le estoy realmente muy agradecida –dijo Helen, con alegría–, pero hace veinte años me casé con otro hombre. Era más un necio que un hombre, pero creo que todavía lo amo. No lo volví a ver desde más o menos media hora después de la ceremonia. ¿Deseaba usted tinta de copiar o sólo líquido para escribir?" El abogado se inclinó sobre el mostrador con vetusto donaire y besó respetuosamente la palma de su mano. Helen lanzó un suspiro. Las despedidas, por románticas que sean, pueden resultar agobiantes. Héla aquí, a los treinta y ocho años, hermosa y admirada; y lo único que parecía haber recibido de sus pretendientes eran reproches y adieus. Peor aún, con el último también había perdido a un cliente. El negoció decayó y ella colocó un letrero, Habitación en Renta. En el tercer piso preparó dos habitaciones grandes para inquilinos convenientes. Los huéspedes llegaban y lamentaban tener que marcharse, pues la casa de la Sra. Barry era la morada misma de la delicadeza, el confort y el buen gusto. Un día llegó Ramonti, el violinista, y ocupó la recámara del frente. La discordancia y el estruendo del centro irritaban su delicado oído; así que un amigo lo envió a este oasis en el desierto del ruido. Ramonti, con su rostro todavía juvenil, con sus cejas oscuras, su corta y afilada, exótica barba café, con su distinguida cabeza gris, y su temperamento de artista –el cual se manifestaba en su carácter ligero y alegre, compasivo– fue un inquilino bienvenido en la vieja casa cerca de Abingdon Square. Helen ocupaba el piso arriba de la tienda. Su arquitectura era única y extraordinaria. El vestíbulo era grande y casi cuadrado. Por un lado, y a lo largo del mismo, ascendía una escalera abierta que conducía al piso superior. Ella había arreglado este espacio, combinando una sala de estar con su oficina. Ahí tenía su escritorio y ahí escribía su correspondencia comercial, y ahí se sentaba por las noches, junto al fuego, bajo una brillante luz rojiza, y cosía o leía. A Ramonti le parecía tan agradable este ambiente que pasaba en él largas horas, describiendo a la Sra. Barry las maravillas de París, en donde él había estudiado con un violinista particularmente notable y escandaloso.
Después tenemos al huésped núm 2, un hombre de cuarenta y pocos años, apuesto y melancólico, con una barba café y misteriosa, y mirada extrañamente suplicante y fantasmal. Él también encontraba la compañía de Helen muy deseable. Con ojos de Romeo y lengua de Otelo, la cautivaba con sus relatos de tierras lejanas y la cortejaba con respetuosas insinuaciones. Desde un principio Helen sentía en la presencia de este hombre un maravilloso y apremiante estremecimiento. De alguna manera, su voz la llevaba en un instante de regreso a los días de su romance juvenil. El sentimiento creció, y ella lo permitió, lo que la condujo a la creencia instintiva de que él había formado parte de aquel romance. Y entonces, con un razonamiento femenino (oh, sí, a veces lo tienen), saltó por encima de los silogismos y de las teorías ordinarias, por encima de la lógica, y se convenció de que su marido había vuelto a ella. Porque en sus ojos podía ver el amor, que ninguna mujer puede confundir, y mil toneladas de remordimiento y arrepentimiento que despertaban compasión, la cual se halla peligrosamente cerca del desquite amoroso, condición sine qua non en cualquier casa. Pero ella no dio ninguna señal. Un marido que desaparece durante veinte años para después reaparecer no puede pretender encontrar sus pantuflas comodamente a la mano, ni un cerillo listo para encender su cigarrillo. Debe haber expiación, una explicación, y posiblemente aborrecimiento. Un pequeño purgatorio, y después, si fuera lo suficientemente humilde, tal vez se le podría confiar un harpa y una corona. Y por eso ella no dio ninguna señal de su conocimiento o sospecha. ¡Y mi amigo, el periodista, no podía encontrar nada gracioso en todo esto! Encargado de escribir una historia llena de algarabía, alegre, brillante y chusca acerca de – pero no, no voy a golpear a un hermano– sigamos con la historia. Una tarde Ramonti se detuvo en el vestíbulo-oficina-salita de estar de Helen y le declaró su amor con la ternura y el ardor de un artista extasiado. Sus palabras eran una deslumbrante llama del fuego divino que arde en el corazón de alguien que es, al mismo tiempo, un soñador y un hacedor. “Pero antes de que me dé su respuesta –prosiguió él antes de que ella pudiera acusarlo de intempestivo–, debo decirle que ‘'Ramonti' es el único nombre que puedo ofrecerle. Me lo dio mi agente. No sé quién soy o de dónde vine. Mi primer recuerdo es cuando abrí los ojos en un hospital. Era un hombre joven y llevaba varias semanas internado. Mi vida antes de eso está completamente en blanco. Me dijeron que me encontraron tirado en la calle con una herida en la cabeza y que me llevaron al hospital en una ambulancia. Pensaron que debí haberme caído golpeándome la cabeza contra las piedras. No había nada que pudiera indicar quién era yo. Nunca he podido recordarlo. Cuando me dieron de alta, me dediqué a tocar el violín. He tenido éxito. Sra. Barry –este es el único nombre suyo que conozco– la amo; desde la primera vez que la vi supe que usted era la única mujer en el mundo para mí, y” –oh, y un montón de cosas por el estilo. Helen se sintió otra vez joven. Primero sintió una oleada de satisfacción y un dulce y ligero estremecimiento de vanidad; después miró a Ramonti a los ojos y le dio un vuelco el corazón. Ella no esperaba este vuelco. La tomó por sorpresa. El músico se había convertido en un factor muy importante en su vida, sin que ella se hubiera dado cuenta. “Sr. Ramonti –le dijo con tristeza (esto no sucedió en el teatro, recuerden, sino en la antigua casa cerca de Abingdon Square – lo lamento muchísimo, pero soy una mujer casada.” Y entonces le contó la triste historia de su vida, como debe hacerlo, tarde o temprano, una heroína, ya sea a un empresario teatral o a un periodista. Ramonti tomó su mano, se inclinó profundamente y la beso, y subió a su habitación. Helen se sentó y contempló su mano con nostalgia. No era para menos. Tres pretendientes la habían besado, sólo para después montar en sus corceles ruanos y alejarse al galope. Después de una hora entró el misterioso extranjero de ojos fantasmales. Helen estaba sentada en la mecedora de mimbre tejiendo algo inútil con hilo de algodón y lana. Él brincó desde la escalera y se detuvo para platicar. Sentado frente a ella, al otro lado de la mesa, él también dejo fluir sus palabras amorosas. Y entonces dijo: “Helen, ¿me recuerdas? Me parece haberlo visto en tus ojos. ¿Podrías perdonar el pasado y recordar este amor que ha subsistido durante veinte años? Te hice mucho daño –tenía miedo de volver a ti–, pero mi amor es más grande que mi razón. ¿Me puedes, me perdonarás?” Helen se levantó. El misterioso extranjero estrechaba su mano fuerte y temblorosamente. Ella permanecía de pie y sintió lástima por el teatro que no tenga entre su repertorio una escena como ésta, y que no haya retratado semejante emoción. Pues ella permanecía con un corazón dividido. Era suyo el casto e inolvidable amor virginal que sentía por su desposado; la preciada, sagrada, honrada memoria de su primera elección llenaba la mitad de su alma. Se inclinó ante este sentimiento tan puro. El honor y la fe, y un dulce y perdurable idilio la ligaban a él. Sin embargo, la otra mitad de su corazón y de su alma sentía otra cosa –una influencia posterior, más plena, más próxima. De tal manera luchaba lo viejo contra lo nuevo. Y mientras ella titubeaba, llegó desde la habitación superior la suave, desconsolada y suplicante música del violín. La música, hechicera, embruja a algunos de los más nobles. Las cornejas pueden picotearnos en la manga sin lastimarnos, pero quien tiene el corazón en el tímpano está demasiado cerca del cuello. Esta música y el músico la llamaban, y junto a ella el honor y el viejo amor la detenían. “Perdóname”, suplicó él. “Veinte años es mucho tiempo para permanecer alejado de quien dices amar”, afirmó ella, en tono expiatorio. “¿Cómo explicarte? –imploró él–. No te ocultaré nada. Aquella noche que él se fue yo lo seguí. Estaba loco de celos. En una calle oscura lo golpeé. Ya no se levantó. Lo examiné. Su cabeza se golpeó contra una piedra. No era mi intención matarlo. Estaba loco de amor y de celos. Me escondí y vi cómo se lo llevó una ambulancia. A pesar de haberte casado con él, Helen...” “¿Quién eres?” gritó la mujer, abriendo grandes los ojos, y soltándose de su mano. “¿No me recuerdas, Helen? El que más te ha amado siempre? Soy John Delaney. Si pudieras perdonar...” Pero ella ya se había marchado, dando saltos, traspiés, precipitándose, voló escaleras arriba hacia la música y hacia el que había olvidado, pero que la había reconocido como suya en sus dos existencias, y al subir sollozaba, lloraba y cantaba: “¡Frank! ¡Frank! ¡Frank!” ¡Tres mortales haciendo malabares con los años como si fueran bolas de billar, y mi amigo, el periodista, no pudo encontrar nada gracioso en ello! *Tomado de Estrictamente de negocios (1910)
Traducción de Helena Guardia |


