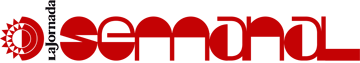| Directora General: CARMEN LIRA SAADE Director Fundador: CARLOS PAYAN VELVER Domingo 30 de agosto de 2009 Num: 756 |
|
Bazar de asombros Bajarlía: el poeta que descendió del futuro El amor cuando falla De una acera a la de enfrente La cosa es la obra Confesiones de un humorista Columnas: |
Confesiones de un humoristaO. HenryExistió un período de incubación indolora que duró veinticinco años y que, al brotar en mí, la gente dijo que yo era Eso. Pero lo llamaron humor y no sarampión. Los empleados de la tienda le habían comprado al socio mayoritario un tintero de plata como regalo en su cincuenta aniversario. Para entregárselo nos amontonamos en su privado. Yo fui el orador elegido y escribí un breve discurso que ensayé durante una semana. Fue un éxito rotundo. Estaba lleno de equívocos y epigramas y de giros divertidos, que provocaron que la tienda se viniera abajo a carcajadas –y eso que era una de las más sólidas en el ramo de la ferretería al mayoreo. Incluso el mismísimo viejo Marlow sonrió, lo que dio pie para que los empleados estallaran en risas y aplausos. Mi reputación como humorista data de las nueve y media de aquella mañana. Durante las siguientes semanas mis compañeros de oficina inflamaron la llama de mi autoestima. Uno a uno venían a mí para comentar lo increíblemente inteligente, viejo, que estuvo ese discurso, y me explicaban detenidamente el sentido de cada uno de mis chistes. Poco a poco descubrí la expectativa de que mantuviera el nivel. Los otros podían hablar de negocios cuerdamente o comentar los temas del día, pero de mí se exigía algo juguetón y animado. Se suponía que yo debía reventarlos de risa con bromas sobre los cacharros y aligerar los artículos de hierro con chascarrillos. Yo trabajaba como ayudante de contador, y si presentaba algún balance sin hacer un chiste sobre las operaciones o si no podía encontrar nada gracioso en una factura de arados, los demás empleados se decepcionaban. Mi fama se extendió gradualmente, y me convertí en un “personaje” local. La dimensión de nuestro pueblo lo permitía. El periódico local me citaba. Me volví indispensable en todas las reuniones. Creo que realmente tenía bastante ingenio y facilidad para responder aguda y espontáneamente. Cultivé el don y lo perfeccioné con la práctica. Y su naturaleza era amable y genial. Sin tendencia alguna al sarcasmo o a la sorna. La gente comenzó a sonreír desde que me veía venir, y casi siempre, al encontrarnos, yo ya tenía lista la frase que convertiría la sonrisa en carcajada. Yo estaba casado desde hacía tiempo. Teníamos un niño encantador de tres años y una niña de cinco. Naturalmente, vivíamos en una casita cubierta de enredadera y éramos felices. Mi salario como contador en la empresa ferretera mantenía a raya al nocivo séquito de la riqueza superficial. En varias ocasiones yo había anotado algunos chistes e ideas que me parecían particularmente afortunados, y los había enviado a ciertas publicaciones especializadas en este tipo de cosas. Todas las aceptaron de inmediato. Varios editores me escribieron para pedirme más colaboraciones. Un día me llegó una carta del editor de una conocida publicación semanal. Me propuso escribir un ensayo humorístico para una columna; sospeché que si funcionaba lo convertiría en una sección regular de cada número. Lo escribí, y al cabo de dos semanas me ofreció un contrato por un año y una cantidad muy superior a la que me pagaban en la compañía ferretera.
Yo estaba feliz. En su mente, mi esposa me coronó de inmediato con las guirnaldas eternamente verdes del éxito literario. Aquella noche cenamos croquetas de langosta y una botella de vino de zarzamora. Esta era mi oportunidad para dejar de ser un esclavo del trabajo. Hablé muy seriamente del asunto con Louisa. Estuvimos de acuerdo en que debía renunciar a mi puesto en la tienda y dedicarme de lleno al humorismo. Renuncié. Mis compañeros de la oficina me dieron una comida de despedida. Mi discurso estuvo chispeante. La Gazette lo publicó completo. A la mañana siguiente desperté y miré el reloj. “¡Es tarde, George!” exclamé, tomando mi ropa. Louisa me recordó que ya no era un esclavo de la ferretería ni de los contratistas. Ahora era un humorista profesional. Después del desayuno me llevó con orgullo a un pequeño cuarto que teníamos afuera de la cocina. ¡Querida niña! Había puesto mi mesa y mi silla, un cuaderno para escribir, tinta y un platito para la pipa. Así como todos los implementos de un autor –rosas frescas y madreselva en el frasco del apio, de la pared colgaba el calendario del año pasado, el diccionario y una pequeña bolsa de chocolates para mordisquear entre inspiración e inspiración. ¡Querida niña! Me senté a trabajar. El papel tapiz tiene arabescos u odaliscas o –tal vez– son trapecios. Clavé mi vista en una de estas figuras. Me puse a reflexionar sobre el humor. Una voz me sobresaltó –era Louisa. “Si no estás muy ocupado, querido –dijo– ven a comer.” Miré mi reloj. Sí, el implacable hombre de la guadaña1 se había llevado ya cinco horas. Me fui a comer. “No trabajes demasiado al principio –me dijo Louisa–. Goethe –¿o era Napoleón?– decía que cinco horas al día de trabajo intelectual son suficientes. ¿En la tarde nos podrías llevar a los niños y a mí al bosque?” Si estoy un poco cansado,” admití. Así que nos fuimos al bosque. Pero pronto entendí la mecánica. En un mes estaba haciendo entregas de manuscritos tan regulares como los envíos de la ferretería. Y fue un éxito. Mi columna en el semanario causó alboroto, y se rumoraba que los críticos se referían a mí como alguien fresco entre los humoristas. Mis ingresos aumentaron considerablemente al colaborar en otras publicaciones. Aprendí el arte del oficio. Podía hacer un chiste de dos líneas con cualquier idea graciosa y ganarme un dólar. Colocándole bigotes falsos de seguro me servía como cuarteta, duplicando su valor productivo. Volteándole la falda al revés y añadiéndole un holán de rimas, con los pies diestramente calzados y una ilustración de moda, difícilmente podrían reconocerlo como vers de sociète.2 Ahorré dinero y compramos alfombras nuevas, y un órgano de salón. En vez de aquel bromista chistoso que trabajaba en la ferretería, mis paisanos comenzaron a verme como un ciudadano de cierta importancia. Después de cinco o seis meses la espontaneidad pareció esfumarse. De mi boca ya no salían las ocurrencias tan fácilmente. A veces tenía que buscar arduamente el material. Me descubrí escuchando la conversación de mis amigos con la intención de pescar alguna idea útil. A veces pasaba horas mordisqueando mi lápiz y contemplando el papel tapiz tratando de fabricar una burbujita de gracia no estudiada.
Entonces me transformé en una arpía, en un Moloc, un Jonás, un vampiro para mis amigos. Ansioso, intratable, voraz, me encontraba entre ellos como un verdadero aguafiestas. Si de su boca salía un comentario vivaz, una comparación ingeniosa, una frase picante, yo saltaba sobre ella como un sabueso detrás de un hueso. No me atrevía a confiar en mi memoria; entonces, culpable y miserablemente, a escondidas escribía una nota en mi inseparable libreta de apuntes o en el puño de mi camisa para usarlo en el futuro. Mis amigos me miraban con pena y asombro. Ya no era el mismo. Si alguna vez los divertí, ahora los saqueaba. Ya no les regalaba mis bromas para que se rieran. Eran demasiado preciadas. No podía darme el lujo de dilapidar mi modus vivendi. Era un zorro lóbrego acechando el canto de mis amigos, los cuervos, no fueran a dejar caer de su pico la migaja de ingenio que yo codiciaba. Casi todos comenzaron a evitarme. Me olvidé incluso de sonreír, no dando ni siquiera eso a cambio de las frases que me apropiaba. En la búsqueda de material, ninguna persona, lugar, momento o tópico quedaba a salvo de mi rapiña. Aún en la iglesia, entre las solemnes naves y columnas, mi desmoralizada fantasía los perseguía para corromperlos. Si el pastor decía el Gloria en metro largo, yo inmediatamente empezaba: “Doxology-sockdology-sockdolager- meter-meether.”3 El sermón se filtraba por el tamiz de mi mente, ignorando sus preceptos, atento sólo a la insinuación de un juego de palabras o de un bon mot.4 Los más solemnes himnos del coro no eran sino el acompañamiento a mis pensamientos que maquinaban variaciones al viejo chiste sobre las envidias entre la soprano, el tenor y el bajo. Mi propia casa se transformó en una cacería. Mi esposa es una criatura singularmente femenina, cándida, compasiva e impulsiva. Alguna vez su conversación fue mi deleite y sus ideas una fuente inagotable de placer. Ahora la explotaba. Era una mina de oro de esas risibles pero adorables inconsecuencias que distinguen a la mente femenina. Empecé a traficar con aquellas perlas de insensatez y humor que debieron enriquecer sólo el sagrado recinto del hogar. Con astucia diabólica la inducía a hablar. Ella me abría su corazón sin sospechar. Yo lo exhibía ante la mirada pública sobre la fría, conspicua, ordinaria página impresa. Como un Judas literario, la besaba y la traicionaba. Por unas cuantas monedas de plata vestía sus dulces confidencias con calzones largos, escarolas de tonterías y las ponía a bailar en el mercado. ¡Querida Louisa! Muchas noches me incliné sobre ella como un lobo cruel sobre un tierno cordero, para escuchar con atención incluso las suaves palabras que murmuraba dormida, esperando atrapar alguna idea para mi rutina cotidiana del día siguiente. Pero sigue lo peor. ¡Que Dios me ayude! Inmediatamente después enterré mis colmillos en el cuello de las fugaces palabras de mis pequeños hijos. Guy y Viola eran dos brillantes surtidores de pensamientos y arengas infantiles. Me encontré con un mercado listo para este tipo de humor y hacía entregas regulares para la revista “Divertidas fantasías infantiles.” Empecé a acecharlos como un indio acecha al antílope. Me escondía detrás de los sillones y de las puertas, o andaba a cuatro patas entre los arbustos del jardín para escucharlos mientras jugaban. Tenía yo todas las cualidades de una arpía excepto el remordimiento. En una ocasión en la que me encontraba escaso de ideas y debía enviar mi manuscrito en el siguiente correo, me escondí debajo de una pila de hojas otoñales en el jardín, donde yo sabía que saldrían a jugar. No puedo hacerme a la idea de que Guy supiera de mi escondite, pero aun si lo hubiera sabido, no puedo culparlo por haber prendido fuego a las hojas, destruyendo mi traje nuevo y casi cremando a un padre. En poco tiempo mis hijos comenzaron a rehuirme como a la peste. Con frecuencia, cuando me acercaba a ellos, furtivo como un vampiro melancólico, los escuchaba decir: “Ahí viene papá,” y entonces recogían sus juguetes y se escabullían a un escondite más seguro. ¡Qué miserable infeliz! Y no obstante, me estaba yendo muy bien económicamente. Antes de que terminara el primer año ya había ahorrado mil dólares, viviendo cómodamente. ¡Pero a qué precio! No sé muy bien lo que es un paria, pero yo era todo a lo que suena. No tenía amigos, ni diversiones, ni alegría de vivir. Había sacrificado la felicidad de mi familia. Era una abeja chupando la sórdida miel de las flores más bellas de la vida, temido y evitado por mi picadura. Un día me habló un hombre, con una sonrisa agradablemente amistosa. No me había sucedido algo así en meses. Iba yo pasando frente a la funeraria de Peter Heffelbower. Peter estaba en la puerta y me saludó. Me detuve, con el corazón extrañamente estrujado por su saludo. Me invitó a pasar. El día estaba frío y lluvioso. Pasamos al cuarto de atrás, en donde ardía el fuego en una pequeña estufa. Llegó un cliente y Peter me dejó solo un rato. En ese momento experimenté un nuevo y creciente sentimiento en mi interior –una hermosa sensación de calma y contentamiento–, contemplé todo a mi alrededor. Hileras de féretros de palo de rosa relucientes, paños mortuorios, armazones de sostén, penachos fúnebres, pendones luctuosos y toda la parafernalia del solemne comercio. Aquí había paz, orden, silencio, era la morada de augustas y nobles reflexiones. Aquí, al filo de la vida, existía un pequeño nicho permeado por el espíritu del descanso eterno. Al entrar, las locuras del mundo se quedaron en la puerta. No sentí el impulso de arrebatarles a aquellos severos e imponentes ornamentos ninguna idea graciosa. Mi mente parecía ensancharse en un grato reposo sobre un lecho de apacibles pensamientos. Hacía apenas un cuarto de hora yo era un humorista abandonado. Ahora era un filósofo, lleno de paz y tranquilidad. Había encontrado un refugio del humor, de la acre persecución de una esquiva chanza, del degradante rastreo del anhelado chiste, del esfuerzo impaciente por encontrar la réplica veloz y aguda. Yo no conocía bien a Heffelbower. Cuando volvió, lo dejé hablar, temeroso de que fuera a resultar una nota discordante en la dulce y sepulcral armonía de su establecimiento. Pero no. Encajaba a la perfección. Suspiré de felicidad. Nunca había conocido a un hombre con una conversación tan magníficamente aburrida como la de Peter. Comparada con ella, el Mar Muerto era un géiser. Jamás una chispa o un vislumbre de ingenio estropeó sus palabras. De sus labios fluían abundantes como las zarzamoras los lugares comunes más trillados, tan excitantes como la grabación de la semana pasada del indicador automático de la bolsa. Temblando ligeramente, lo puse a prueba con uno de mis mejores chistes picantes. El chiste cayó sin causar ningún efecto, con el pico roto. Desde ese instante amé a ese hombre. Dos o tres tardes a la semana me escapaba a la trastienda de Heffelbower para solazarme. Era mi única alegría. Comencé a levantarme más temprano y a apurarme con mi trabajo para poder pasar más tiempo en mi refugio. En ningún otro lugar podía yo olvidar mi hábito de extraer un chiste de todo lo que me rodeaba. La conversación de Peter no me dejaba otra alternativa, por mucho que quisiera forzarla. Bajo esta influencia mi ánimo comenzó a mejorar. Era la distracción del trabajo que todo hombre necesita. Sorprendí a uno o dos de mis antiguos amigos al sonreírles en la calle y saludarlos alegremente. Varias veces se desconcertó mi familia al verme relajado y bromeando con ellos. Llevaba tanto tiempo oprimido por los íncubos del humor, que me aferraba a mi recreo con el placer de un colegial. Mi trabajo comenzó a resentirlo. Ya no representaba para mí el mismo sufrimiento y la misma carga que antes. Con frecuencia silbaba en mi escritorio y escribía con mucha mayor fluidez. Impaciente, cumplía con mi trabajo, tan ansioso por irme a mi reparador retiro como un borracho por llegar a su cantina. Mi esposa estuvo un tiempo inquieta conjeturando en dónde podía yo pasar mis tardes. Pensé que era mejor no decirle; las mujeres no entienden estas cosas. ¡Pobrecita! –le provocó un shock. Un día me llevé a casa una manija de plata de un ataúd, para usarla como pisapapeles, y una hermosa y esponjada pluma fúnebre para sacudir con ella mis papeles. Me fascinaba verlas sobre mi escritorio y pensar en la querida trastienda de Heffelbower. Pero cuando Louisa las encontró gritó horrorizada. Para tranquilizarla tuve que darle alguna explicación tonta de por qué las tenía, sin embargo, pude ver en sus ojos que el prejuicio no había desaparecido. Me vi obligado a retirar los objetos de inmediato. Un día Heffelbower puso frente a mí una tentación que me cimbró. Con su estilo sensato y nada entusiasta me enseñó sus libros, y me explicó que sus ganancias así como su negocio iban en rápido ascenso. Había estado pensando en asociarse con alguien que tuviera algo de dinero en efectivo. De entre todos sus conocidos a él le gustaría que fuera yo. Esa tarde, cuando me fui, Peter tenía mi cheque por los mil dólares del banco y yo era socio de su empresa funeraria. Me fui a casa con un sentimiento de inmensa alegría mezclado con algo de duda. Tenía miedo de decírselo a mi esposa. No obstante, me sentía flotar. Ya no tener que escribir más chistes, poder disfrutar una vez más de las manzanas de la vida, en lugar de exprimirles la pulpa para obtener unas cuantas gotas de miserable sidra que hiciera reír al público – ¡qué bendición sería eso! Durante la cena Louisa me entregó unas cartas que habían llegado en mi ausencia. Varias de ellas contenían manuscritos rechazados. Desde que frecuentaba a Heffelbower me los regresaban con asombrosa frecuencia. Últimamente escribía mis chistes y mis artículos con gran fluidez y velocidad. Antes trabajaba como un albañil, lentamente y en agonía. Entonces abrí la carta del editor del semanario que me había contratado. Los cheques por ese artículo semanal seguían siendo nuestra entrada principal. La carta decía lo siguiente:
Le di la carta a mi esposa. Al leerla se le descompuso la cara y las lágrimas asomaron a sus ojos. “¡Ese viejo malvado! –exclamó indignada–. Estoy segura de que tu sección sigue siendo tan buena como siempre. Y ya no te tardas tanto como antes en escribirla.” Y entonces, supongo, Louisa pensó en los cheques que dejarían de llegar. “Oh, John –sollozó– ¿qué vas a hacer?” Como respuesta me levanté y bailé una polka alrededor de la mesa. Estoy seguro de que Louisa pensó que el problema me había vuelto loco; creo que los niños esperaban que así fuera, porque me jalaban, dando gritos de júbilo, imitando mis pasos. Había vuelto a ser su antiguo compañero de juegos. “¡Esta noche vamos al teatro! –grité–; nada menos. Y después tendremos una cena salvajemente impúdica en el Palace Restaurante. ¡Lampty-didl-di-di-dum!” Entonces les expliqué el porqué de mi alegría; les conté que me había convertido en el socio de una próspera empresa funeraria, y que, por mí, los chistes escritos podían irse al cuerno. Con la carta del editor en su mano como justificante de mis actos, mi esposa no pudo objetar nada excepto unas cuantas nimiedades debidas a la incapacidad femenina para apreciar algo tan maravilloso como la pequeña trastienda de Peter Hef –no, de la funeraria Heffelbower & Co's. En conclusión, hoy les puedo decir que en nuestro pueblo no hallarán a un hombre más querido, más alegre y más bromista que yo. Una vez más repiten y cuentan mis chistes; de nuevo soy capaz de disfrutar de la charla confidencial de mi esposa, libre ya de pensamientos mercenarios, mientras que Guy y Viola juegan a mis pies, repartiendo joyas de humor infantil sin temor de aquel espantoso verdugo que, libreta en mano, perseguía sus pasos. Nuestro negocio ha prosperado bastante. Yo llevo los libros y cuido la tienda mientras Peter atiende los asuntos externos. El dice que mi ánimo y buen humor simplemente podrían convertir cualquier funeral en una tradicional velación irlandesa.5 Traducción de Helena Guardia Tomado de Granujas y descarriados (1917) Notas de la traductora 1 Grim Reaper (el Segador Implacable), personificación de la muerte como un hombre o un esqueleto que lleva una guadaña. 2 Literalmente, poesía de sociedad; poesía y verso ligero y entretenido. 3 Juego de palabras imposible de traducir: Doxology: gloria; Gloria patri; Gloria in excelsis. Sockdology no existe. Sockdolager (probable alteración de doxology): algo que define un asunto, golpe o respuesta definitiva, vencedor; 2. Algo sobresaliente o excepcional. Meter: metro. Meether: meet: conocer, her: ella, conocerla. 4 Literalmente, buena palabra; observación aguda. 5 Juego de palabras: Irish: irlandés. Wake. I. Despertar; resucitar; excitar, animar; velar un muerto. II. Despertar (se); velar, pasar la noche en vela; despabilarse; estar de velorio. III. Vela o velación de un muerto, vel(at)orio; (Ingl., igl.) vela; fiesta nocturna o verbena. |