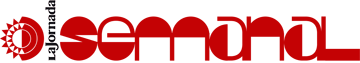 |
Directora General: CARMEN LIRA SAADE Director Fundador: CARLOS PAYAN VELVER Domingo 21 de septiembre de 2008 Num: 707 |
|
Bazar de asombros Intermisiones En este lugar sueño y amanecer Carta abierta a Jane Austen Vida y teatro Un inédito de Rimbaud Cruce de lenguas en el sur Columnas: |
Tadeusz Kantor: la muerte exacerbada (II Y ÚLTIMA)El deambular de los cuerpos kantorianos se encuentra siempre problematizado por la presencia de una serie de objetos que ponderan su precariedad, lo que los convierte en una galería de fantasmas entristecidos de su propio pasado. Entusiasta del object trouvé, Kantor imponía a los ejecutantes de sus montajes, a los de La clase muerta especialmente, un tour de force que reconfiguraba su concepción del cuerpo como signo en interacción con los elementos de la escena. Primero con los objetos del atrezzo, en una parodia que ridiculizaba a los gobernantes de aquel y de todos los tiempos; sirva como ejemplo la famosa Silla de Oslo, importada de las tierras nórdicas como garantía de civilidad y buen criterio, para presidir la clase ante la incompetencia de los humanos por regir un destino común. O la sutil metamorfosis de los pupitres del aula, que devenían instrumento de la tortura psicológica más cruel: aquella que lejos de fomentar el destierro de la memoria en el olvido encapsula el recuerdo por siempre y para siempre. Allí, en un centro originalmente consagrado a la instrucción y a la enseñanza, se declara la muerte del pensamiento, la pérdida definitiva de la oportunidad de sentido. A ese triste ditirambo habría que añadir otra de las conexiones que conforman La clase muerta: la que unifica, en un acto tan macabro como inaplazable, al humano con el maniquí. Componentes todos de un muestrario patético de arquetipos subvertidos (expuesto desde la propia nomenclatura: la Prostituta Lunática, la Mujer con la Cuna Mecánica, la Mujer detrás de la Ventana, el Viejo del Triciclo, el Abuelo con el Retrete, el Repartidor de Esquelas Mortuorias, entre otros), el dramatis personae de Kantor deambula entre el sobrecogimiento ante la confirmación de su muerte en vida y la desesperanza por perpetuar una serie de acciones que no parecen trascender la autoflagelación. De hecho, más de uno de los caracteres verá en su cuerpo la operación de una medida simbiótica; ya sea con un artefacto o con un maniquí de parecido oblicuo a su propia efigie, los cuerpos kantorianos han de cargar con la condena del siamés a lo largo de su existencia en la representación. Ello los reviste con un doble cariz degradante: por un lado, los ata permanentemente a un estado postlarvario, metastásico, en el que la presencia del siamés oscuro es la tumoración causada por el aplazamiento o la traición a sus valores de juventud (pues casi todos han sido caracterizados como viejos); y, por el otro, funge como un recordatorio despiadado de lo que los procesos circunstanciales de su historia les han deparado. En su indefensión y dependencia inocente del cuerpo originario, la forma enquistada invierte la ecuación y se ofrece como el ente de mayor competencia moral: los vivos serán entonces la reproducción apócrifa de los muertos. Pero Kantor no quiso urdir un alegato sentimentalista ni nostálgico; sus razones son las de hacer confluir la totalidad de los tiempos de la acción: el pasado lapidario, el presente opresivo y el futuro nebuloso. La clave tonal de La clase muerta es, además, absolutamente humorística, plagada de acciones que en su patetismo mueven a una risa descarnada. Allí la construcción de las imágenes, derivadas de la conflagración entre el cuerpo originario y el cuerpo reproducido, fluye en la conciencia del espectador como un goteo inalterable. Lo que se guarda al cabo de la representación es una imagen general del rostro múltiple de la muerte como afirmación única de la vida. La imagen, el grupo de imágenes, los detalles y las especificidades que las caracterizan, se repliegan y mutan dentro de sí mismas, a la usanza de los cuerpos concebidos por Kantor, para después desplegarse. Nadie estará exento de la acción corrosiva de la imagen kantoriana; ni siquiera el mismo creador del relato escénico, quien, en un momento genuinamente metateatral, irrumpe en el salón escolar interpretándose a sí mismo, como un agente periférico que parece tan conmocionado por lo que ha visto como los espectadores. Apenas un punto de quiebre, una rendija probable que complementa, por si hiciera falta, la idea del teatro como la manifestación corpórea de un tiempo derogado, de una porción extrapolada de la realidad contenida en sus leyes, como una demostración del aforismo sabiamente planteado por Jacques Derrida: no se trata de una representación de la vida, mejor insinúa algo de lo que ésta tiene de irrepresentable. |

