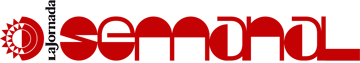 |
Directora General: CARMEN LIRA SAADE Director Fundador: CARLOS PAYAN VELVER Domingo 17 de febrero de 2008 Num: 676 |
|
Bazar de asombros Las industrias culturales La resurrección de Mis días con Columnas: |
Mis días con Mario LevreroCarmen SimónQuiero acercarme al momento de la conjunción entre Mario el hombre y Mario el escritor. En este terreno, al menos en su caso, donde no se distinguen los límites entre ficción y realidad, se arroja alguna claridad sobre sus procesos creativos. Y, sobre todo, se evidencia lo que aprecio como su mayor cualidad: la capacidad de ver la oscuridad sin perder la luz. El taxi del aeropuerto me dejó en Bartolomé Mitre 1376. Estaba de vuelta en Montevideo y frente al portón del edificio donde tenía su apartamento Mario Levrero. Era una radiante tarde de octubre. Timbré en el siete con la leyenda “Dr. Turcio”. Abrí la mano donde aprisionaba sudorosa un trozo de papel impreso que él me insistió en traer conmigo; sus instrucciones eran precisas: “Es posible que llegues antes de las 16:00; entonces es muy probable que la portera no esté trabajando. Deberás entonces recurrir al Dr. Turcio y esperar un rato que baje desde allá arriba. El número de teléfono es 915 0627. Hay contestador, y a veces levanto el tubo, si es una hora decente y estoy cerca. El día que llegues, desde luego, si estoy despierto levantaré el tubo antes de que hables. Incluso antes de que suene el teléfono.” Mario resguardaba celosamente su privacidad, más por su timidez que le exigía un enorme esfuerzo para entablar relación con los otros, que por el riesgo a ser invadido. Cuando se mudó dejó permanecer el membrete del inquilino anterior, para que nadie tocara el timbre. No respondía el teléfono, sino en escasas ocasiones. Para dar sus talleres literarios entraba en una especie de trance, en una personalidad que no era la habitual (“mejor en algunos aspectos, y peor en otros”, según decía él mismo). Vivía eso con mucha tensión y un desdoblamiento que le permitía actuar con seguridad, si no, no podía enfrentarlo. Después necesitaba de varias horas para regresar de ese desdoblamiento. Así que al terminar recogíamos las tazas de café en un silencio entendido, casi alegre, por la batalla librada, y cada uno “¡a repantigarse!”, como le gustaba decir, a leer en un sillón. Todo aquél que asistió a sus talleres es un testigo de cómo destacaba primero los méritos que pudiera ofrecer el texto (“algo hay siempre”, me decía) y luego, sin desollar al alumno, le señalaba lo que no funcionaba. Pero antes que su opinión, propiciaba la de los participantes. Esta manera de conducir la crítica y el análisis aseguraba la armonía en sus grupos. Con el método visionario que desarrolló, Mario lograba que cada alumno reconociera su voz propia y desplegara su estilo personal, para lograr originalidad e independencia. Pienso que la timidez de Mario contribuyó a que él durmiera de día y viviera de noche. Era su manera de dosificarse la actividad humana natural del día. Se levantaba alrededor de las dos de la tarde e iba directo a su pequeño estudio y encendía la computadora para que empezaran a bajar los mails. Luego se aseaba (“nada de baños diarios, eh”) y se vestía. Regresaba al estudio a ver qué le había llegado; si algo le interesaba contestaba de inmediato, y enseguida tomaba su desayuno. De vez en vez, y haciendo un esfuerzo por alcanzar un rato de luz natural o durante sus períodos de abstinencia cibernética, Mario se levantaba unas horas antes, para salir del brazo de una joven amiga a caminar por 18 de Julio hasta Ejido. A veces el trayecto era un tanto azaroso por el vértigo que le provocaba el contraste entre la extensa perspectiva de la avenida y la costumbre de permanecer entre las limitadas dimensiones del interior de su apartamento. Entonces había que detenerse por unos minutos, para continuar después con la marcha. Eso sí, con vértigo o sin vértigo, él entraba invariablemente en cada una de las librerías de viejo establecidas en ese tramo a revisar minuciosamente las góndolas. Luego seguía hasta La Pasiva. El mesero que atendía admiraba a Mario, no porque lo hubiera leído, sino porque siempre iba acompañado de una chica distinta. El hombre se acercaba gustoso, pasaba la franela sobre la mesa y, bien picarón, le guiñaba un ojo a Mario; él no lo desengañaba y le hacía un gesto complaciente y pedía café y una medialuna rellena. Resultaba divertidísimo. Era su manera de asegurarse un momento de buen humor, que él conseguía evidenciarlo y que, además, lo alentaba, como tantas otras escenas similares, donde lo extraordinario lo miraba en lo cotidiano. Fue hacia finales de 2001 cuando Mario me invitó a Montevideo para entrenarme como tallerista. Estuve seis semanas metida en su casa, trabajando noche y día. Tuve para mí solita extraordinarias y maratónicas charlas; me hizo participar en las cuatro sesiones semanales de su taller, exigiéndome todas las tareas, encima de darme a leer un montón de libros, incluyendo las policiales. Leí, también, las cerca de mil cuartillas de lo que sería su último libro, aún inédito entonces, La novela luminosa; crudo y entrañable, magnífico. En ese tiempo de vida con él aprendí a percibir y a reconocer lo que sentía al percibir; reconocí el mundo real, me interné en el de la invención, el delirio y la fantasía, y en la fascinante dimensión onírica. También me enseñó a enseñar, asegurando la elipse que él inició en el sur. Con el título de bruja, las experiencias compartidas, el espléndido humor y la calidez de Mario Levrero, esas seis semanas las recuerdo como una de las épocas más ricas y hermosas de mi vida. Nunca más fui la misma, y fui mejor. Sólo la sensibilidad de Mario pudo realizar el encuentro de Kafka con Buster Keaton. Con esa misma sensibilidad escuchó cuanta versión hubiera de El Bolero, de Maurice Ravel, miró bailar a Fred Astaire, saboreó a Betty Boop tanto como a su medialuna rellena, y desplegó gozoso pasos de tango en la intimidad. Algo dejé yo también, como por ejemplo, que le enseñé a decir pinche y un chingo, palabrotas que en él se alojaron graciosamente. |
