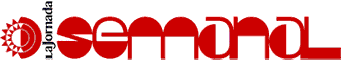 |
Directora General: CARMEN LIRA SAADE Director Fundador: CARLOS PAYAN VELVER Domingo 1 de abril de 2007 Num: 630 |
|
Bazar de asombros John Berger Denominación de origen El Mercosur y la tierra purpúrea Un sobreviviente del éxito El Gran Telescopio Milimétrico Columnas: |
Ana García Bergua ManteleríaPara Rosa Gaytán Llevándola un poco al extremo, se puede justificar la sospecha de que debajo de todo gesto de civilización y cortesía está la advertencia inquietante de que no nos vamos a asesinar unos a otros, por lo menos en esa ocasión: darse la mano o poner los cuchillos en la mesa, a cubierto, todos gestos que en su origen detenían o prevenían el que las disputas súbitas pudieran llegar a las manos. Uno se pregunta, en realidad, hasta dónde el comer juntos es un acto que pone a prueba nuestro grado de civilidad, nuestra mansedumbre, nuestra disposición más generosa. Por algo se dice que la mesa se comparte, y también por ello es muchas veces tan grande y tranquilizante el gozo de compartirla. Amurallado entre servilletones, altos y pródigos menús, copas y jarras, el comensal de hoy parece un general que traza su estrategia para atacar a un pato o una alcachofa. Y si no de militar, en todo caso, siempre tiene algo de quirúrgico el instrumental que se despliega ante nosotros a la hora de comer comme il faut, con la provisión de manteles blancos, servilletas, tenedores de dos, tres y cuatro dientes, cuchillos para rasgar la carne, para untar el pan, cucharones y cucharillas, tenacillas para hurgar en busca de ostras o de moluscos más recónditos, copas para el vino, copitas para los licores y santos copones para el agua. Si echamos un ojo a la historia de las maneras en la mesa, nos encontramos con que se entrecruza con la historia de la individuación: del medieval plato común donde todos metían mano –la verdad no muy limpia–, a aquella fortificación armada hasta los dientes (la expresión nunca ha sido más literal) en que cada quien se convierte cuando se sienta a una mesa bien provista. Es evidente que uno lo prefiere, por puntillosidad e higiene, así como para no distraerse de la conversación con salpicaduras, pero algo de gracia tiene imaginarse a todos en la Edad Media limpiándose los morros con el mantel, incluso echando mano de algún suave perro que pasara (¿de dónde salió aquel asunto de limpiarse con los perros?), o bien de los conejos que, según Leonardo da Vinci, ataba el duque de Milán, Ludovico Sforza, a las patas de las sillas, para que sus invitados enjugaran la salsa de las manos. Me imagino que aquellos conejos debían ser blanquísimos, y es probable que terminaran cafés o verdes, ciertamente aliñados vivos, como un adobo inquieto, luego de tan singular trabajo. En todo caso, permitieron al genio reinventar unas servilletas que los convidados utilizaron para aventarse unos a otros, primero, y para dejar olvidadas después. Debo confesar que las servilletas blancas y lavadas me producen estados de beatitud, si bien nunca he entendido bien la razón por la que a los meseros más solícitos les cuelga una del brazo, y a veces he pensado que dicha servilleta se alzará para dar paso a una función de títeres. Pero regresando a Leonardo, también inventó en casa del signore Ludovico una máquina para rebanar apios, tan peligrosa que terminó en calidad de artefacto bélico, lo cual nos ayuda a retornar al tema de esta divagación, de que hay en tanta sofisticación culinaria ciertas reminiscencias de peligro, de que en cada mesa con sus ciudades de copas, bastos y espadas, hay batallas adormecidas.
Labores de guerra para las cucharas, los cuchillos y los luciferinos tenedores, que al terminar la cena se ponen a dormir en sus estuches de terciopelo, aquellos que guardan su forma e imitan su perfil, como a la momia en el sarcófago o a la espada en la funda, como a esos cuchillos de Borges que traen en el metal la sangre. Algo de tranquilizador tienen esos estuches, como de fin de fiesta, y algo de teatral. Pero quién recordará batallas en los banquetes, en estas épocas de nouvelle cuisine. Sólo protestaría yo, humildemente, contra los moños con que se envuelven las sillas, tan cursis que dan ganas de matar al que los ideó. Ahí sí que me pongo violenta. |

 Y si no de peligro, por lo menos de curiosa artesanía: ¿no toma su tiempo acaso ese partir, picar, recoger con la cuchara, relimpiar con el pan, aquella combinatoria de bocados y mordidas? Así las comidas se convierten en una clase de manualidades, y los hay anoréxicos que transforman la comida en un eterno trinchar, picar y arrastrar pedacitos por el plato como un campamento de vencidos. Los mexicanos, siempre más astutos, revivimos las guerras a nuestra manera, comiéndonos con la tortilla el guiso, el plato y la cuchara –incluso se dice que en ocasiones al mismísimo enemigo– en el mismo bocado ardiente.
Y si no de peligro, por lo menos de curiosa artesanía: ¿no toma su tiempo acaso ese partir, picar, recoger con la cuchara, relimpiar con el pan, aquella combinatoria de bocados y mordidas? Así las comidas se convierten en una clase de manualidades, y los hay anoréxicos que transforman la comida en un eterno trinchar, picar y arrastrar pedacitos por el plato como un campamento de vencidos. Los mexicanos, siempre más astutos, revivimos las guerras a nuestra manera, comiéndonos con la tortilla el guiso, el plato y la cuchara –incluso se dice que en ocasiones al mismísimo enemigo– en el mismo bocado ardiente.