|
La
voz silenciada
En este variopinto número recordamos al gran poeta dominicano Pedro Mir publicando su poema Al portaviones Intrépido, modelo de rechazo lírico a una de tantas agresiones imperialistas, así como un esclarecedor texto de Jaime Augusto Shelley sobre el autor caribeño. Publicamos además poemas recientes de autores de la capital, Aguascalientes, Querétaro y Montreal; una entrevista de María Sten con la poeta maya Briseida Cuevas y un texto de Raquel Tibol sobre Enrique Echeverría. Pedro Mir despide al buque invasor con palabras que adquieren una horrenda urgencia: vete a favor del diluido viento,/ que hay pasiones y oscuros huracanes/ en todo el archipiélago de las Antillas,/ y no vuelvas, antes que el incendio/ de todas las mujeres y los hombres/ de todos los pueblos/ alcancen lo que alcanzan en el mundo// ellos, solamente por cólera infinita/ y tú/ solamente por miedo.
Ya en ese entonces, 1947, el poeta siente el influjo del escritor Juan Bosch, presencia que le será decisiva. Y en plan de exilio nacen sus primeros libros: en 1949 Hay un país en el mundo...; en 1950 Tren de sangre, que se perdió; en 1953 Contracanto a Walt Whitman; y en 1958 Seis momentos de esperanza. Todo ello entremezclado con viajes y ciudades que lo desencajan y asustan, que le hacen crecer y mirar de distinta manera su isla enclaustrada en el trópico. También conoció la otra forma de la soledad: la escrita. Aparentemente, sus poemas no alcanzaron los oídos de nadie, es decir, de todos. Y no es que el poeta ansiara rabiosamente la gloria y la fama, es que necesitaba confirmar el movimiento de sus pasos, levantar los ojos y encontrar a un hermano, a dos, a mil, que le escuchen y asientan y digan: "eso es lo que yo quise decir, de algún modo, cuando planté aquel árbol, cuando nació mi hijo, cuando empuñé las armas..." Pero no hay nadie. Son semillas puestas a secar bajo un sol implacable, lejos del hombre. Y entonces se abrieron paso, con la vida en desarraigo y con los años, el cansancio y la desesperanza. Seguramente sobrevino aquella pregunta que a todos hiere, tarde o temprano: ¿para qué tantas fatigas y miserias? Pero ni siquiera esa pregunta es escuchada. Hay un cerco de silencio alrededor de este poeta que se atrevió a increpar a la historia clamando la restauración de un Whitman humano, universal, no corroído por el fuego delirante del imperialismo. Pierde Mir la fe en sí mismo. Y la pierde en la humanidad entera. Ahora va a realizarse en la venganza: guarda silencio. Ya no escribe, ni canta, ni solloza con voz de pueblo. Vamos a ver debe haberse dicho entonces cómo padecen mi silencio, vamos a verlos vivir sin mi palabra. ¡Ah, la heroica lucidez del poeta vuelta coléricamente contra sí mismo! "...Este amor/quebrará su inocencia solitaria./Pero no./Y creerá/que en medio de esta tierra recrecida,/donde quiera, donde ruedan montañas por los valles/como frescas monedas azules, donde duerme/un bosque en cada flor y en cada flor la vida,/irán los campesinos por la loma dormida/a gozar/forcejeando/con su propia cosecha..." Fija su residencia, accidentalmente, en
La Habana. Vuelve a casarse y a procrear hijos. Trabaja de contable
Y así no puede ser. Desde la sierra  La
Revolución Cubana no podía esperarlo. Y Mir se va tras de
ella, loco de júbilo y esperanzas, con ojos abiertos por el azoro,
cargado todavía con un fardo de sordas sospechas e inevitables temores.
Pasadas las aguas más negras de Bahía de Cochinos y consolidada
la fuerza del pueblo, Mir regresa a su patria, a ponerse cerca de un hombre
al que no le ha perdido la fe: Juan Bosch. Han pasado dieciséis
años desde que salió de allí y vuelve para encontrarse
con hijos ya adolescentes, completamente extraños, una carrera perdida
y su juventud tan necesaria ahora dejada en el camino. Dice Mir: "Me
había convertido en eso que nosotros llamamos, respetuosamente,
un hombre mediocre. Inclusive aprendía a paladear esa miel dorada
que se llamaba en tiempos de Baltasar Gracián el aura mediocritas
y que no deja de tener sus deleites." Se había encariñado,
a fuerza de acariciarla, con su propia soledad: "Y ésta es mi última
palabra./Quiero/oírla. Quiero verla en cada puerta/de religión,
donde una mano abierta/solicita un milagro del estero./[...]/Después/no
quiero más que paz./Un nido/de constructiva paz en cada palma/Y
quizás a propósito del alma/un enjambre de besos/y el olvido." La
Revolución Cubana no podía esperarlo. Y Mir se va tras de
ella, loco de júbilo y esperanzas, con ojos abiertos por el azoro,
cargado todavía con un fardo de sordas sospechas e inevitables temores.
Pasadas las aguas más negras de Bahía de Cochinos y consolidada
la fuerza del pueblo, Mir regresa a su patria, a ponerse cerca de un hombre
al que no le ha perdido la fe: Juan Bosch. Han pasado dieciséis
años desde que salió de allí y vuelve para encontrarse
con hijos ya adolescentes, completamente extraños, una carrera perdida
y su juventud tan necesaria ahora dejada en el camino. Dice Mir: "Me
había convertido en eso que nosotros llamamos, respetuosamente,
un hombre mediocre. Inclusive aprendía a paladear esa miel dorada
que se llamaba en tiempos de Baltasar Gracián el aura mediocritas
y que no deja de tener sus deleites." Se había encariñado,
a fuerza de acariciarla, con su propia soledad: "Y ésta es mi última
palabra./Quiero/oírla. Quiero verla en cada puerta/de religión,
donde una mano abierta/solicita un milagro del estero./[...]/Después/no
quiero más que paz./Un nido/de constructiva paz en cada palma/Y
quizás a propósito del alma/un enjambre de besos/y el olvido."
Pero República Dominicana, la de entonces, ya no era la misma (para decirlo nerudianamente). Había que mirar de frente e incorporarse. Y Mir lo hizo. E hizo más aún. Volvió a tomar la pluma y empezó a escribir un extenso y muy bello poema, "Amén de mariposas", poco antes de lo que los dominicanos llaman la Guerra, o sea, antes de la lucha que culminó con una invasión yanqui más, en 1965. Cómo debió sufrir el poeta al volver a encontrarse con todo aquello que él creía irremediablemente perdido, ¡y en su tierra! ¡La guerra! "La guerra parece dulce a quienes no la han experimentado..." (Erasmo). Mir se ha topado con aquello que en su peregrinar lejos de la patria creía olvidado: "Los hombres que yo había amado toda mi vida, la fraternidad, la sinceridad, la abnegación, el sentido del sacrificio. De pronto, todo el mundo era hermano..." Esa hermandad que se da sin reticencias en las grandes horas, la que hace a un lado clisés mal conformados que atan y desunen a los hombres; la encuentra Mir bajo la metralla y los bombardeos que durante días y días arrojan las tropas de ocupación yanquis sobre la población de Santo Domingo. Muchos quedan silenciados por el fuego, pero: "No contaré esta historia porque era una vez/no la primera/que los hombres caían como caen los hombres/con un gesto de fecundidad/para dotar de purísima sangre/los músculos de la tierra." Un día alguien viene y dice: les presento al poeta Pedro Mir, de la República Dominicana. Y él, pequeño y frágil como cansado, sonríe. Ha llegado a México, no por primera vez. Pero sí. Quiero decir que hace más de veinte años, sujeto a correrías y saltos de mata, pasó por México, cargado de algunos lápices, un traje de tela tropical y su Contracanto a Walt Whitman. Venía dice él a conquistar este país (y vuelta a las sonrisas, ahora más abiertas, con destellos dorados desde su rostro moreno). Hace años nos citaron fragmentos de un poema suyo. Eran fuertes y dolidos, cargados de airada desesperanza: "Este país es un país que no merece el nombre de país,/sino el de tumba, féretro, hueco o sepultura./Es cierto que lo beso y que me besa/y que su beso no sabe más que a sangre."
¿Dónde queda la República Dominicana? [...] ¿Población? [...] ¿Costumbres? [...] ¿Vida económica?, si usted no lo sabe, el Capitán Knapp sí lo sabe. El Capitán Knapp lo sabe de sobra. Vivió allí una epopeya gloriosa y fue condecorado varias veces por acciones más allá de la línea del deber... Confluyamos otra vez en la isla, año de 1965: imborrable y frenético. El poeta sobrevive apenas al desastre. Muy enfermo de vida vuelve a salir del país para regresar, tres años después, en 1968, a ocupar, por oposición, una Cátedra de Estética en la Universidad. Y me escribió después de su visita a México y con el pretexto de un disco: "Puesto que en realidad estoy haciendo y quizás iniciando una segunda vida, tal vez pueda escribir poesía." Y agrega, refiriéndose al acto mismo de escribir: ...la lucha consiste en librar al tema de la persecución de las palabras, como se hace con una mariposa acosada por las hormigas, sacarlo a flote en medio del acoso tremendo a que lo someten todas las palabras del mundo, las palabras del carnicero y del periódico del día y de la Ley de Aranceles. Pero, sobre todo, de esas palabras insufribles que pueblan nuestra mente y nuestra vida. Yo descubro a veces en mi poesía cómo se cuelan estas palabras abominables y destruyen la pureza de algo que lucha dentro de mí para alcanzar al mundo. Hay que destruir implacablemente estas palabras parásitas que no son sino pensamientos parásitos, porque las palabras son pensamientos. Y éstos son, por definición, parásitos del arte. Y si la poesía tiene la imponderable contradicción de servirse de la palabra como vehículo, su gran tarea consiste en superarla, darse a pesar de ella, colocarse entre sus intersticios: decir con las palabras lo que no se puede decir con las palabras. Etcétera. |
 Pedro
Mir nació en San Pedro de Macorís, República Dominicana,
en 1913, de padre cubano y madre puertorriqueña. Ella murió
cuando el poeta tenía cinco años de edad. "Creo que la estética
debería prestar más atención a este tipo de tragedias",
me confesó alguna vez, "pues le hacen conocer al ser humano, no
en los libros, sino en la existencia misma, el dolor intenso, la soledad,
el desamparo y una sed insaciable de justicia." Ya adolescente, estudió
el bachillerato en la capital, aficionándose a tocar el piano y
a componer algunas canciones "que, para mi vergüenza, algunas gentes
todavía cantan". Y luego sigue una escuela común al gusto
de su tiempo: estudia la carrera de Derecho y se enamora de una prostituta.
Y en medio este trajinar (que la tuberculosis de la querida hace todavía
más decadente y seductor) nace la poesía. La buena acogida
dada a sus obras irritó a Trujillo, entonces dictador hasta de versos;
y eso, seguido de otros conflictos, empuja a Mir a abandonar el país:
"Hay/un país en el mundo/colocado/en el mismo trayecto del sol,/oriundo
de la noche./Colocado/en un inverosímil archipiélago/de azúcar
y de alcohol./Sencillamente/liviano,/como un ala de murciélago/apoyado
en la brisa/Sencillamente/claro,/como el rastro del beso en las solteras/antiguas/o
el día de los tejados./"
Pedro
Mir nació en San Pedro de Macorís, República Dominicana,
en 1913, de padre cubano y madre puertorriqueña. Ella murió
cuando el poeta tenía cinco años de edad. "Creo que la estética
debería prestar más atención a este tipo de tragedias",
me confesó alguna vez, "pues le hacen conocer al ser humano, no
en los libros, sino en la existencia misma, el dolor intenso, la soledad,
el desamparo y una sed insaciable de justicia." Ya adolescente, estudió
el bachillerato en la capital, aficionándose a tocar el piano y
a componer algunas canciones "que, para mi vergüenza, algunas gentes
todavía cantan". Y luego sigue una escuela común al gusto
de su tiempo: estudia la carrera de Derecho y se enamora de una prostituta.
Y en medio este trajinar (que la tuberculosis de la querida hace todavía
más decadente y seductor) nace la poesía. La buena acogida
dada a sus obras irritó a Trujillo, entonces dictador hasta de versos;
y eso, seguido de otros conflictos, empuja a Mir a abandonar el país:
"Hay/un país en el mundo/colocado/en el mismo trayecto del sol,/oriundo
de la noche./Colocado/en un inverosímil archipiélago/de azúcar
y de alcohol./Sencillamente/liviano,/como un ala de murciélago/apoyado
en la brisa/Sencillamente/claro,/como el rastro del beso en las solteras/antiguas/o
el día de los tejados./"
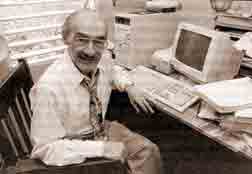 Y
de eso hablamos y él se emocionó. ¡Cómo no iba
a emocionarse! Si nadie parece reconocerlo en su vigorosa y muy presente
estatura de poeta americano, como si el destino de su patria también
fuera el suyo propio. Nadie. Fuera de la isla, fuera de algunos amigos
aquí y allá, nadie. Vino a México, entonces, y pronto
partió seguramente asombrado de tantos empellones balbucientes,
de tantas puertas de la inspiración de lúgubre silencio.
Entonces una ciudad como ésta no tenía no tiene aún
tiempo ni para sus propios poetas. Partió. Una mano de amigo se
había extendido desde aquella Guatemala de Arbenz y allá
se fue, Contracanto... en triste, en silencio. Gozando aún
las fragancias polvorientas del Altiplano mexicano, sin rencores. Todavía
seguro de sí. Y ahora, años después, ha vuelto, o
llegado, por fin. Las voces se animan. Se le pide que diga algún
poema. Los ojos le brillan de placer (espero que se me entienda: hay la
palabra escrita, impresa incluso, hace veinte años, hace quince;
y hay también, el silencio de América alrededor de su voz.
No se trata de un júbilo presuntuoso al elevar su vaso y mirarnos
por encima de él acechando alguna sombra o duda que empañe
la amistad que parecía abrírsele como un poco antes de hablar)
y dice un poema y nos mira y sonríe con timidez y sigue, sigue toda
la noche, cavándole brechas al dolido muro, ebrio de una sed desatada
bajo los andamios de esa comunicación que él sospecha tristemente
ha de terminar muy pronto para sumirlo de nuevo en aquel casi soliloquio
de su isla natal que ya lo asfixiaba. Y, por un instante, nuestra comunión
fue de impotencia y cólera; y es como si hubiéramos exhibido,
todos, las rígidas cadenas de nuestro coloniaje más hondo.
Y
de eso hablamos y él se emocionó. ¡Cómo no iba
a emocionarse! Si nadie parece reconocerlo en su vigorosa y muy presente
estatura de poeta americano, como si el destino de su patria también
fuera el suyo propio. Nadie. Fuera de la isla, fuera de algunos amigos
aquí y allá, nadie. Vino a México, entonces, y pronto
partió seguramente asombrado de tantos empellones balbucientes,
de tantas puertas de la inspiración de lúgubre silencio.
Entonces una ciudad como ésta no tenía no tiene aún
tiempo ni para sus propios poetas. Partió. Una mano de amigo se
había extendido desde aquella Guatemala de Arbenz y allá
se fue, Contracanto... en triste, en silencio. Gozando aún
las fragancias polvorientas del Altiplano mexicano, sin rencores. Todavía
seguro de sí. Y ahora, años después, ha vuelto, o
llegado, por fin. Las voces se animan. Se le pide que diga algún
poema. Los ojos le brillan de placer (espero que se me entienda: hay la
palabra escrita, impresa incluso, hace veinte años, hace quince;
y hay también, el silencio de América alrededor de su voz.
No se trata de un júbilo presuntuoso al elevar su vaso y mirarnos
por encima de él acechando alguna sombra o duda que empañe
la amistad que parecía abrírsele como un poco antes de hablar)
y dice un poema y nos mira y sonríe con timidez y sigue, sigue toda
la noche, cavándole brechas al dolido muro, ebrio de una sed desatada
bajo los andamios de esa comunicación que él sospecha tristemente
ha de terminar muy pronto para sumirlo de nuevo en aquel casi soliloquio
de su isla natal que ya lo asfixiaba. Y, por un instante, nuestra comunión
fue de impotencia y cólera; y es como si hubiéramos exhibido,
todos, las rígidas cadenas de nuestro coloniaje más hondo.
 Porque
este poeta que apenas conocemos es la voz viviente de su patria. Pero otra
vez quedo corto. Ya que cuando Pedro Mir escribió el Contracanto...
no pensaba en Santo Domingo ni en Walt Whitman solamente. Hablaba a y
desde todos aquellos que cedieron al peso demoledor de tantos invasores
y crímenes y extorsiones y sofocamientos bajo el puño de
una sola potencia. Desde esa América que él sentía
tan suya como "la patria/[que]/es el derecho de propiedad más inviolable..."
Porque
este poeta que apenas conocemos es la voz viviente de su patria. Pero otra
vez quedo corto. Ya que cuando Pedro Mir escribió el Contracanto...
no pensaba en Santo Domingo ni en Walt Whitman solamente. Hablaba a y
desde todos aquellos que cedieron al peso demoledor de tantos invasores
y crímenes y extorsiones y sofocamientos bajo el puño de
una sola potencia. Desde esa América que él sentía
tan suya como "la patria/[que]/es el derecho de propiedad más inviolable..."