|
Elogio de la carne |
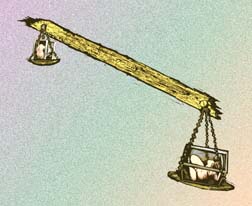 |
|
Elogio de la carne |
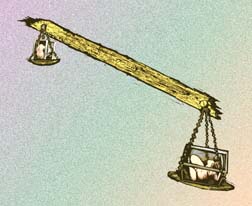 |
|
Cada sociedad ha creado su propio ideal de belleza y junto a él, sus propios valores, hábitos y modas. Cuando emerge o se impone una nueva corriente civilizadora, se inicia la formación de una nueva cultura. Quizá con toda razón, la historia convencional ha privilegiado el estudio de las pasiones humanas, así como las manifestaciones del espíritu y de las ideas y, con pocas excepciones, se ha desentendido o ha puesto en plano muy inferior el estudio y reflexión de asuntos considerados secundarios o superficiales, como es el caso de la moda, el vestido, la alimentación o el cultivo de la apariencia física. El vasto espacio en el que oscila la sabiduría humana ubica esas sutilezas, ese ropaje exterior, como algo superfluo y efímero, cuya liviandad no merece el privilegio de la imprenta. Quienes hacen esto olvidan que el hábito sí hace al monje. Resulta que las supuestas trivialidades lo son sólo en apariencia. Los griegos, creadores invictos de formas estéticas, se esmeraban en el ejercicio y el cultivo de la belleza física, y en gimnasios y baños públicos, además de filosofar y discutir los asuntos públicos, admiraban sus cuerpos sin reticencia. Las esculturas y bustos que sobreviven de la Grecia clásica dibujan su ideal físico: cuerpos armoniosos y abundantes, atléticos y plenos, hechos para los ejercicios fogosos del amor. La efigie de Safo que nos han heredado los siglos en grabados e ilustraciones, revela a la poeta como una mujer hermosa, de perfil y rasgos delicados; pero también era una mujer entrada en carnes. Ajamonada. Los trágicos, que tantos caracteres hacen y deshacen en sus obras, describen sobre todo sus cualidades espirituales y poco o nada nos dicen sobre su fisonomía. Cierto: hubiera sido un desacato pensar, frente a una madre que asesina a sus hijos, en el volumen de las caderas de Medea, o en el contorno de los tobillos de la atribulada Antígona. El mismo Homero sólo nos informa que la belleza de Helena, motivo de la guerra de Troya, era comparable a la de los dioses. Si era menuda, de ojos de miel o pelo castaño, nada sabemos. Igual sucede con los héroes de sus epopeyas: de Aquiles, Héctor, Paris y Ulises nos cuenta sus virtudes humanas y casi nada de su apariencia física. Ni el sagaz observador que es Aristófanes nos ilumina sobre la traza de sus personajes. Así como sabemos del cuidado y reverencia que aquéllos profesaban a la cultura física, el apotegma mente sana en cuerpo sano de la civilidad romana, que subsiste como lema en círculos y grupos sociales hasta nuestros días, muestra también cómo los afanados romanos reconocieron la importancia que para la salud espiritual representa la salud física. Los desatinos amorosos de Catulo tuvieron que engendrarse en una Lesbia muy bien dotada y llena. Las ensoñaciones eróticas de Ovidio debieron surgir de una Corina colmada de curvas y redondeces. Las flacas producen pasiones obsesivas; las rellenas, pasiones amorosas. Cuando el emperador Augusto reaccionó a la liberalidad de la Roma que gobernaba estableciendo códigos morales, exilios y otros castigos, sólo se adelantó a los extremos lunáticos de algunos de sus sucesores y a los años oscuros que vendrían más tarde. Eran tiempos en que todavía no se imponía la doctrina escolástica sobre la tajante división platónica entre cuerpo y alma. Que la cultura física no es privilegio de nuestra civilización queda de manifiesto en la vitalidad que mantienen, y en el hecho de que cada día ganan más adeptos, esas disciplinas allegadas de Oriente, de intención más profunda que las de griegos y latinos, como el yoga y el tai-chi. Su finalidad las eleva al rango de filosofías, porque además de la búsqueda de la armonía entre cuerpo y mente, aspiran a la liberación del espíritu de toda atadura con la materia. Acceder a su magia exige una entrega convencida. Sólo unos cuantos pueden traspasar los límites vedados a los no iniciados.
Pero no hay fecha que no se cumpla ni deuda que no se pague. Los tiempos que vivimos acabaron con el modelo de esa condición mediana que fue prototipo de edades doradas. Si creemos, porque lo presentimos y así nos ha sido enseñado, que el arte sigue e imita a la naturaleza, entonces los modelos descomunales de Fernando Botero representan la más alta manifestación del curso actual de la naturaleza; y en el extremo contrario se hallan los modelos de las heroínas angélicamente insípidas que nos restriegan, a cada momento, la cinematografía y las revistas de modas. De ese modo, el escenario de la vida cotidiana se ha poblado de las dos categorías, gordos y flacos, que se abren a todas las escalas. La marcha de los gordos se inicia en las bancadas hacendosas de los locales del pollo frito, la pizza y la hamburguesa. En la categoría menos ostentosa identificamos primero la del que antes de volver a casa se ha acabado la quincena. Le sigue de cerca la del que tuvo padres autoritarios y la del consentido de las tías. Florecen también la del retacón que caravanea mucho y en primaria se mantuvo en el grupo de los burros. Es conmovedora la del que no puede contenerse y merece respeto, la del que lo agobian sus adeudos. No es simpática la del que tiene amigos encumbrados. Es engañosa la del clérigo en paz con su conciencia y fastidiosa la del burócrata que siempre se acomoda. La de quienes su vientre les impide otear la punta de sus pies, es llevada con orgullo. Se eleva el peso de la báscula y en un nuevo patrón, más denso y demandante, se encuentra el aficionado a los tacos invencibles, que ignora las advertencias del infarto. Su flacidez ampulosa nos apunta a la víctima de la cerveza y otros jugos divertidos. Ha perdido el sosiego el sometido a la dictadura de las papas fritas y gracias parecidas. Al mal tiempo, buena cara, es el lema del adicto al chocolate y a los postres. Consuelo similar enarbola el que no tiene misericordia con las pastas. El torturado que come a toda hora cualquier cosa acaba en la deshonra. El partidario de la barbacoa cada domingo nunca declina en el propósito de comenzar la dieta al día siguiente. Es irritante la del que en el cine se atiborra de palomitas y refrescos y despierta misericordia la del que se sustenta con tortas de tamal. Es agraviante la del que no cabe en su ropa. La especie superior la ocupa la de los de perímetro sin freno, estructuras recargadas que se mueven con lentitud de paquidermos, tienen pocos amigos, papada de cascada, y casi no sonríen. En este género caben los levantadores de pesas rusos y los luchadores sumo de Japón, pero su significado y función los justifican. Las estructuras de los Rambos y los Schwarzeneggers son prefabricadas y se desbaratan por sí mismas. En la cumbre de la hartura destaca una, desbordada e incontenible, que corona la cima del exceso: la de esas masas humanas que se desparraman en todas direcciones y desafían a la ley de gravedad; universos que ocupan toda la acera para sí, que deambulan con la respiración descomprimida en las avenidas de Nueva York, Los Angeles o Houston y una que otra de todas partes. Frente a estas magnificencias nos alejamos, como ante un misterio, entre reverentes y atemorizados. En el terreno de los flacos el deslinde es arduo: casi todos parecen subsistir en la orfandad. La especie más patética es la de los de flacura provocada, artificial, la de los cuerpos auspiciados por la cinematografía y las revistas de modas. Legiones de actrices, cantantes y modelos, ellos y ellas, emuladas por miles de devotos, sometidos al flagelo de la báscula. Fisonomías de palidez inmaculada a quienes los rayos solares jamás tocan y que, para ahuyentar el hambre y mantener la silueta, se acogen a incontables extravíos: fuman tendidos al galope; rechazan la comida hasta naufragar en esos trastornos fisiológicos que son la bulimia y la anorexia. Acuden con asiduidad a clínicas de adelgazamiento, practican con fervor aeróbics, consumen tés reductivos, refrescos light y sustitutos del azúcar. Recurren a acupuntura ad hoc y se asocian con los health clubs. Sobrellevan con estoicismo las revueltas de los jugos interiores, y los más enardecidos llegan al quirófano para ajustarse con liposucciones. Por supuesto, no hay amigo, pariente o vecino que no tenga a la mano su propia receta reductiva. Les siguen los de carácter definido. En primer sitio encaramos a las naturalezas de talle seco y nervioso, gente inquieta, con hormigas en la sangre, de las que nos alejamos a fin de estar tranquilos. Viene luego el semblante draconiano, erguido como caña de bambú y con mirada sofocada, quien a pesar de su seriedad, siempre pide prestado. Hallamos después a las heroínas pálidas y macilentas cuyo universo gira alrededor del café, del cigarrillo y el dulce no hacer nada. Son perfectamente discernibles los alfeñiques cuyo semblante revela el rigor del cólico constante. Abundan los de clase casi etérea. Los enjutos que sufren de estreñimiento y mal humor innato. Es socorrida la especie del magro rijoso que se autoinvita a toda fiesta y bebe sin medida; o la del que promete cada día que va a enmendar su vida. En los resquicios urbanos navega la del que usa goma para el pelo, acostumbra todavía enviar flores y huele a naftalina. La del que evitamos saludar porque nos abruma su entusiasmo. Y desde luego, son flacos los que profetizan que el mundo acabará el próximo 31 de diciembre. En la lucha universal de dietas y jamones participan razones y extravíos. En sitio prominente, nuestro deseo de agradar y de sentirnos satisfechos. Entre los extremos de la hartura y la abstinencia, la naturaleza, que todo lo regula y administra, dicta que debemos alimentarnos para vivir y no más, tampoco menos. No se recomienda la gordura, que excesos y grasas afean todo lo que tocan. Con todo, es en la categoría de los rellenos donde se encuentra la condición mediana. La de ese agradable encabalgamiento de carnes que se acumulan alrededor de la osamenta sin desbaratar las formas. Esos ajamonamientos que no obstante su bulto mantienen la armonía, conservan los contornos que demarcan con fruición lo que natura proveyó. Entre ellas se halla siempre la gente de buen humor. ¿Quién ha visto a un gordo infeliz? Está dicho que los duelos con pan son menos. No es posible imaginar a La Maja, desnuda
o vestida, sin esas carnosidades equilibradas, sin esos regodeos bien concertados
por allí se encamina la belleza que pavonean sus apetitosas redondeces.
En la otra orilla, no olvidamos la terrible advertencia de Shakespeare
cuando hace decir a Julio César:
Deja que se me acerquen hombres |